En el mismo instante en que estaba a punto de cometer el asesinato que había planeado a conciencia, una bala perforó su cabeza y le quitó la vida. Mientras caía, prácticamente muerto, lanzó una mirada hacia su objetivo y lo vio alejarse, perdiéndose en la distancia.
Su cuerpo fue alzado por dos fuertes matones a quienes no les importó que sus trajes negros se mancharan de sangre y lo trasladaron en el maletero de un coche. Se detuvieron sobre el puente de la ciudad y lanzaron el cadáver al río.
Cinco meses después regresó a la vida.
Y no lo hizo solo. Un ejército inmenso de muertos vivientes se levantó de sus tumbas. Nadie supo jamás la causa que hizo posible semejante barbaridad pero allí estaban, caminando por las calles, desorientados.
Avanzaban lentamente, con movimientos robóticos, con las cabezas inclinadas hacia un lado y observaban a su alrededor con la boca abierta y los ojos caídos, como si estuvieran allí contra su voluntad. El hedor a muerte que dejaban a su paso era insoportable.
Entre aquella marabunta de gente muerta que había recobrado la vida se encontraba nuestro amigo. No entendía lo que le estaba pasando. Todavía recordaba el disparo que le había destrozado la cabeza y notaba un dolor agudo en el centro de su cerebro. No podía verse, pero cualquiera que lo mirara descubriría un orificio desagradable en su nuca, el lugar por el que había entrado la bala. El trozo de acero no se había quedado dentro de su cabeza sino que había buscado un punto de salida y lo había hecho a la altura de la boca por lo que en lugar de una parecía tener dos. Aún así no sentía dolor.
Miró embobado a su alrededor. Imitó a sus compañeros y gruñó como lo haría un animal. Notaba sus piernas rígidas. No podía doblar las rodillas y se sentía ridículo avanzando de esa manera pero algo superior a él le obligaba a no detenerse en ningún momento. Vio a varios de sus compañeros y se llenó de horror. Eran cadáveres vivientes con todas las de la ley. Sus rostros estaban mutilados a causa de la putrefacción. El pelo hecho jirones, las moscas y los gusanos pegados a la carne se movían asquerosamente, alimentándose de ellos. Olían mal. Apestaban. Y sin embargo, de algún modo le pareció divertido, sobre todo cuando vio que los vivos se asustaban y corrían despavoridos de un lado a otro. Huían de ellos como de la peste. Y hacían bien porque al verlos sintió un hambre atroz. No dudó en morder cuando pilló a uno de ellos. No le importó los gritos. No sintió los puñetazos que le daba. Simplemente disfrutó de su miedo. De la textura de la carne humana. Del sabor de la sangre. Jamás había probado nada tan maravilloso.
Prácticamente lo había devorado por completo. No lo había hecho solo. Otros muertos, quizá más vagos que el resto, se habían cansado de perseguir a los vivos y se acercaron hasta su comida. Gruñó para espantarlos. No lo hicieron. Comieron del cadáver. Hurgaron en su interior. Le sacaron las tripas. Le vaciaron el cerebro. Y a él, no le importó.
Con la barbilla manchada de sangre. Con restos de carne entre sus dientes. Con más hambre si cabe agitándose en su insatisfecho estómago, nuestro amigo avanzó sin rumbo fijo. Las cuencas vacías de sus ojos se fijaron en las fugaces figuras humanas que trataban de encontrar refugio. Caían como moscas. Gritaban como cerdos. Sabían a gloria.
Mientras caminaba se topó con un grupo de muchachos adolescentes, tres chicas y dos chicos, que estaban siendo rodeados por varios cadáveres putrefactos. Si en algún momento tuvo conciencia, si algo de ella yacía en algún punto de su destrozado cerebro, en aquél momento brilló por su ausencia. Se unió al festín. Era mucha comida. Y no fue suficiente. Tenía más hambre. Mucha más que al principio. Probar la carne humana no saciaba su apetito voraz hasta que algo brilló dentro de su cabeza. Un vago recuerdo que poco a poco fue cobrando fuerza en algún punto de su interior. Un rostro deforme que se presentó tras las sombras de su memoria.
Se levantó. Dejó de comer. Ladeó la cabeza. Gruñó. Lanzó un lamento profundo que hizo volver la cabeza a varios muertos vivientes que pronto le obsequiaron con su indiferencia. Aquél rostro poco a poco se fue aclarando en su interior. Apretó los puños con rabia. Profirió un grito desgarrador, cubierto por la impotencia. Todos los cadáveres que estaban a su alrededor se apartaron de aquél loco y trataron de buscar comida en zonas más concurridas, libres de idiotas. Nuestro amigo hincó sus rodillas en el suelo y algo brotó de las cavidades que ahora eran sus ojos. Parecía sangre. Eran lágrimas.
Enterró su rostro consumido por la soledad de una muerte oscura y los gusanos que habitaban en sus cuencas vacías emergieron por entre sus dedos. Los recuerdos le torturaban.
No pudo matar a aquél hombre que ahora aparecía en su cabeza con una fuerza dolorosa. Matarlo era lo que más deseaba en los últimos instantes de su vida. Sabía que sería lo último que iba a hacer y sin embargo fracasó. No pudo llegar hasta él. Lo mataron antes. Y ahora, que había regresado a la vida, tal vez podía tener una segunda oportunidad.
Se levantó lleno de odio. La rabia recorrió su cuerpo. Sintió fuerzas. El hambre se anuló por sus ansias de venganza. Matar. Matar. Matar. No para alimentarse. Solo para descansar en paz, para que su conciencia recobrara la calma. No importaba otra cosa que acabar con aquél despreciable hombre que había destrozado por completo su vida.
Aquél hombre que se jactaba de haber asesinado a su esposa.
Aquél hombre que se burlaba de cómo había violado a su hija poco antes de quitarle la vida.
Sandra. Elena. Su mujer. Su pequeña. Sus dos amores. Muertas.
Había fracasado. No pudo protegerlas. Y cuando la ira y la venganza tomaron posesión de él y buscó la manera de acabar con la vida del hijo de puta, también había fracasado. Y los recuerdos le torturaban. El dolor apretaba su corazón, un corazón que ya no latía pero que en ningún momento había dejado de sentir amor por una familia que no tenía y un odio hacia un hombre que merecía morir. Ahora, la muerte le había obsequiado con una segunda oportunidad. Sabía dónde se tenía que dirigir. Muerto, quizá, las cosas fueran más fáciles. Le mataría. Le arrancaría los brazos. Le partiría las piernas. Le sacaría los ojos. Le aplastaría la polla. Le cortaría la lengua. Le sacaría las tripas y se las daría a las ratas. “Después, si la muerte aún me mantiene en pie podré disfrutar de mi felicidad” pensó.
Se alejó del grupo de muertos que estaba sembrando el caos en las calles de la ciudad y caminó hacia una determinada dirección. La imagen del desgraciado ya se había perfilado con absoluta claridad en su cabeza. Nada de disparos. Le partiría los huesos con sus propias manos. Le quitaría la vida con sus dientes podridos.
Avanzó y se topó con algunos vivos que corrían de un lado a otro. Al verlo, alguno tropezó y gritó al ver que se acercaba. Ni siquiera lo miraba. Tenía hambre, sí. Mucha. Demasiada quizá para despreciar tanta comida pero era superior la sed de venganza que sentía. Los recuerdos de Sandra y Elena bailaban en su interior. Escuchaba sus risas y mientras avanzaba las lágrimas no dejaron de bajar del lugar donde antes estaban sus ojos. La tristeza lo embargaba. Acabaría con aquél hombre. Eso era lo único importante.
Llegó a su destino. Lo que es la vida. O lo que es la muerte en estos casos, justo en ese momento el cerdo salía del portal con el rostro desencajado. Llevaba un par de maletines. ¿Dinero? ¿Drogas? ¿Qué más daba? Como el resto de los vivos, trataba de llevarse lo mejor de sus pertenencias para huir a un lugar seguro y empezar de nuevo. Pero nadie entendía nada en absoluto. Tampoco aquél idiota. El mundo se había ido a la mierda. No existía un lugar seguro para nadie en ninguna parte. Los muertos caminaban a sus anchas. Hambrientos. Deseosos de acabar con la vida en el planeta. Nadie estaba a salvo. Absolutamente nadie.
El hombre estaba acompañado de dos de sus gorilas. Nuestro amigo los reconoció de inmediato. Uno de ellos le había quitado la vida. Pero ahora estaba allí de nuevo. Muerto y coleando.
Al verlo aparecer los dos secuaces se montaron en el coche y se marcharon. Nunca sabrían quién era aquel muerto que caminaba hacia ellos. Y no tendrían tiempo de pensar en ello porque pocos minutos después caerían en las garras de un nutrido grupo de muertos vivientes que avanzaba por la carretera.
Su objetivo se quedó petrificado cuando lo vio. Le cambió la cara por completo. En un primer momento pensó que le había reconocido pero aquello era imposible. Su rostro debía de ser una caricatura deformada de lo que un día fue.
El hombre soltó los maletines de golpe y quiso huir. Fue torpe. Tropezó con sus propios pies. Cayó al suelo. Gordo y calvo. La cara regordeta y roja como la de un tomate. Pataleó. Se arrastró por el suelo. Suplicó. Gritó. Maldijo y lloró. Se tapó la cabeza con sus temblorosas manos. Aquello le pareció divertido. Saboreó su miedo. Se rió cuando descubrió que los pantalones de aquél estúpido se humedecían. Estuvo a punto de abalanzarse sobre el autor de la muerte de Sandra y Elena y lanzó un quejido hacia los recuerdos de su esposa e hija. Apretó los puños. Unió sus labios. Las lágrimas dejaron de brotar de sus cuencas vacías. Oyó ruido a su espalda. ¡No!, aquél hombre era para él. No iba a compartir la comida con nadie. Tenía que sufrir. Morir lentamente bajo el yugo de su odio. ¡Nadie iba a impedirlo! No volvería a fracasar y con la idea de enfrentarse a los intrusos, vivos o muertos, se giró lentamente, con la fijación de mantenerse muerto a toda costa, al menos hasta que aquél gilipollas muriera despatarrado bajo la atenta mirada de sus inexistentes ojos.
Y cuando logró girarse por completo se llevó una inesperada sorpresa.
Fue como una patada en los cojones. Un puñetazo en el estómago. Sintió dolor en el corazón. Volvió a llorar. Y dejó caer los brazos.
Allí estaban. Sandra. Elena. Sus dos amores.
Tenían buen aspecto. Apenas se parecían a la imagen que perduraba en sus recuerdos pero eran ellas. Estaban hermosas. Sandra con el cuello partido le miraba con la cara llena de pústulas malolientes y unos labios casi negros mientras que Elena, que llevaba un vestido blanco manchado de sangre y barro, tenía una fuerte herida en la frente y la boca torcida. Aún así, estaban preciosas, quizá como nunca lo llegaron a estar jamás.
Se quedó petrificado. No podía dar crédito y sin embargo se llamó estúpido. ¿Cómo no había imaginado que ellas también podían haber regresado de la muerte? Estaban allí, frente a él. Como un milagro.
Elena tenía hojas en el pelo rubio, que goteaba empapado. Se veían sus brazos llenos de moratones, los pies descalzos y las piernas cubiertas de arañados. Sandra, por su parte, tenía una profunda herida en la garganta. Había muerto desangrada, agonizando. Movió la cabeza y creyó intuir que sonreía.
Elena avanzó hacia él. Su rostro cadavérico y podrido parecía brillar de felicidad. Le hubiera gustado correr pero sus rodillas no se doblaban. Levantó los brazos. La cogió y la pegó a su pecho. La besó. Sandra se acercó y se unió a ellos.
El hombre gordo, la persona que había convertido la vida de nuestro amigo en un infierno, el responsable de la muerte de su esposa e hija, se escabullía por el suelo, a gatas, temblando como un sonajero, y logró avanzar varios metros. Asustado, se levantó. Los miró unos instantes y con la certeza de que no reconocía a ninguno de los tres corrió, huyendo de aquellos monstruos imposibles.
Ya no importaba, pensó nuestro amigo, y volvió a abrazar a su esposa e hija. Se sentía dichoso y feliz. La muerte les había concedido una segunda oportunidad.

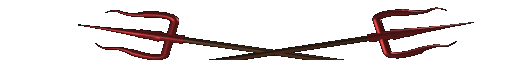




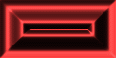








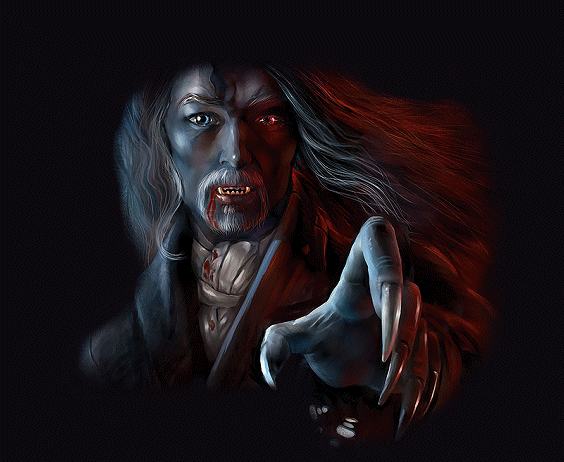






.jpg)

.jpg)

