Ocurría siempre que llegaba la noche.
Cuando el sol se ocultaba tras las montañas, los gritos en la habitación del niño sonaban con tanta agresividad que ninguno de los presentes tenía el valor suficiente para levantarse y acudir en su ayuda. Permanecían sentados en el salón, con los rostros atrapados por el miedo, con las manos cubriéndose los oídos para evitar escuchar el espanto que salía de la garganta del pequeño: Alaridos horribles, llantos infernales, desgarros causados por una voz ronca que insultaba y maldecía. Y aquella tortura se mantenía hasta que el sol asomaba por el horizonte, con las primeras horas de la mañana. Pero mientras tanto, el infierno se desataba en la planta de arriba. Cada noche.
El sacerdote no llegó a entrar en la habitación. Al tocar con la mano el pomo de la puerta y notarla tan fría como el hielo, decidió bajar y reunirse con la familia. Temblaba de miedo, su voz quebrada apenas fue audible. Nadie entendió las palabras que pronunció. Después se marchó, envuelto en su sotana y agarrando el maletín donde llevaba “las armas del Bien” como él mismo las había definido. Se alejó de la casa con prisa mientras en la habitación del pequeño brotaba una carcajada siniestra, seguida de nuevos insultos y vejaciones, esta vez dirigidos al ministro de Dios.
Se miraron aterrados. Una noche más se sintieron indefensos.
El Mal se había adueñado del pequeño. Entró en su cuerpo y violó su alma. El tormento del infierno se desató en su interior. Las convulsiones de su cuerpo. Las marcas horribles en las palmas de las manos y pies. La sangre que resbalaba por sus mejillas y aquellos ojos diabólicos. El rostro desfigurado del niño. Su voz ronca que recitaba letanías macabras en idiomas extraños. Los trozos de cuerda que salían del interior de su estómago, como cadáveres rotos de serpientes. El aullido de los lobos en el exterior. Los cánticos satánicos de demonios invisibles. El intenso frío que emanaba de la habitación y su olor putrefacto. Los vómitos del muchacho. Sus gritos de dolor. Y nadie, absolutamente nadie, podía hacer nada por aliviar tamaña tortura…
…hasta que las sombras se esfumaban con el frescor de la mañana y entonces, sólo entonces, llegaba la calma.
El niño exhausto en su cama. Fatigado y enfermo. Con sus ojos sin el brillo de la vida. Su alma rota y abandonada. Reposa en silencio, sin conciencia.
Sus padres a los pies de la cama. Observan con lágrimas en los ojos. No se atreven a tocarlo ¿Y si el simple contacto les contagia el Mal?
Sus hermanos mayores se sienten impotentes. Su hermana pequeña observa sin comprender. La lenta respiración induce a pensar que en cualquier momento el niño morirá. Rezan para que por fin el Señor se lo lleve. Como expresión de su crueldad más infinita el crío seguirá con vida.
Y el tiempo no se detendrá. Caerá la noche. Y con ella las tinieblas.
Entonces el Mal volverá a rasgar su inocencia y penetrará violentamente en su interior. Regresarán los horrendos gritos de dolor. De nuevo las convulsiones y los insultos, las lamentaciones y las vejaciones más infames.
Cerrarán la puerta para no verlo. Se cubrirán los oídos para no escucharlo. Pero el Mal azotará el alma del muchacho y hará de su cuerpo su posesión más preciada. Se burlará de él. Lo humillará. Le provocará lesiones. Se jactará de su poder. Y en su libre elección lo irá conduciendo un poco más hacia la profundidad del infierno...
…hasta que el día decida que ya es suficiente, que es necesario concederle una tregua, para que descanse, para que no muera. Y la oscuridad aceptará las reglas. Se alejará. Las sombras abandonarán la habitación. Las tinieblas se esfumarán en un abrir y cerrar de ojos, dejando pura su alma…
…hasta que vuelva la noche.
Y con ella de nueva el horror de una maldad infinita que ahogará la conciencia de un alma pura sin apretar demasiado. Para no ahogarle. Para que no muera.

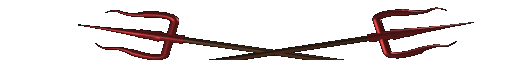




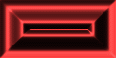








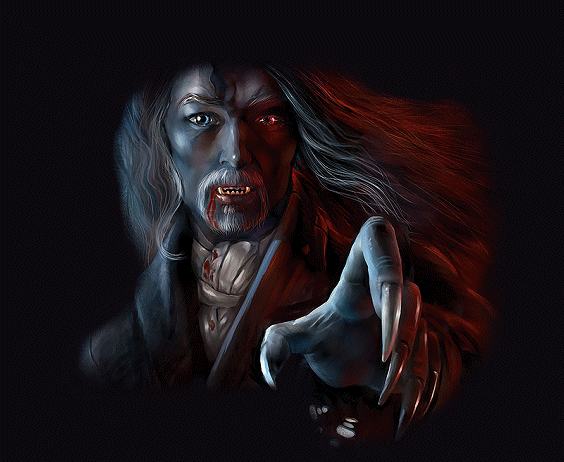






.jpg)

.jpg)

