Abrí la puerta del sótano y tiré del cuerpo con fuerza mientras subía por las viejas escaleras de madera. El condenado pesaba lo suyo, un hombre de unos cincuenta años, gordo como un bidón de gasolina y que aún sangraba de las heridas que durante la tarde le había infligido.
Disfruté de lo lindo mientras él gritaba como un cerdo. Lo observaba a través de unos ojos amasados por la oscura maldad que en aquellos momentos me dominaba. Nunca me preocupó que sus gritos, y los de víctimas pasadas, pudieran escucharse en el exterior, lo que de ocurrir podría haberme puesto en un serio aprieto si alguno de mis despreciables vecinos hubiera alertado a la policía. Para evitarlo ponía música, heavy metal, por supuesto, y siempre grupos nacionales de los 80 aunque últimamente terminaba mis actos macabros escuchando “Grave Metallum” de Predicador. Eran las últimas notas que oían aquellos que caían bajo el manto del terror con el que yo mismo los cubría.
A este en concreto lo encontré borracho en la calle. Era alto y fuerte pero estaba débil y distraído. Leyendo la prensa poco después pude descubrir que a las pocas horas de encerrarlo en el sótano las autoridades y su familia ya lo estaban buscando. Al parecer era un hombre importante, alguien relacionado con los negocios, un abogado creo, y tenía esposa e hijos pero a mí estas cosas nunca me han conmovido por lo que, pese a sus súplicas, no le concedí la libertad.
Lo torturé. Gritó como un animal que sabe que está a punto de morir. Le rajé la garganta antes de abrirlo en canal y sacarle parte de sus entrañas. Mis perros observaban, nerviosos, esperaban su manjar. Ellos también disfrutaban con estas cosas.
Acabar con la vida de un ser humano es una sensación extraña, sublime me atrevería a decir, aunque el mejor momento, sin duda, es el de deshacerse del cadáver pues ese instante te hace sentir poderoso e invencible.
Antes mataba más a menudo, no recuerdo cuántos han caído, siempre hombres, nunca mujeres, jamás niños, pero desde hace tiempo sólo actúo una vez al año. Es cuando saco lo más oscuro de mí, cuando las tinieblas emergidas de las profundidades del infierno, toman posesión de mi alma. El resto del tiempo soy una persona normal, un vecino ejemplar, buen trabajador, amante del Rock y escritor de historias de terror. Quizá sea un pelín desconcertante, un poco extravagante, algo siniestro, pero nada que pueda despertar sospechas. Sin embargo, la noche del 31 de Octubre mi rostro se cubre de oscuridad, mis ojos brillan con la necesidad de actuar. Y no lucho contra ello, en ningún momento, porque así soy feliz.
La noche de Halloween las calles están concurridas: grupos de niños deambulan de un lado para otro, jugando y riendo, llamando a las puertas de las casas en busca de galletas y golosinas, incluso yo mismo les he abierto la puerta y cubierto de sangre les he dado lo que querían manteniendo siempre una cruel sonrisa en mi rostro sombrío. Se asombran, alucinan con mis pintas, pero ninguno de ellos sospecha porque piensan que yo, como ellos, también llevo disfraz.
Es agradable notar la ilusión en los ojos de los niños durante esta fiesta, con sus caras pintarrajeadas como horrendos zombis, con colmillos afilados saliendo de sus pequeñas bocas, con sus vestidos de brujas, fantasmas, momias y monstruos dispares. Son felices, a veces bajo la atenta mirada de sus padres.
La gente vaga al anochecer con entusiasmo, disfrutando de una noche especial, una noche de celebración, donde el horror imaginario, donde el terror irreal campea a sus anchas, inocente y alegre. En ese momento, en ese preciso instante, abro la puerta de mi casa y saco el cuerpo a rastras.
Tiro de él con fuerza, pesa como un jodido diablo, pero las cadenas que lo rodean me ayudan a salir airoso de mi empeño. Con mi torso desnudo cubierto de sangre, con mis pantalones de cuero rajados y los pies descalzos, con las uñas pintadas de un rojo escarlata, mantengo el ceño fruncido y una expresión lúgubre en el rostro. Arrastro el cuerpo y avanzo por la calle, mientras la gente, sobre todo niños, me observan asombrados y emocionados.
Soy real. La maldad más pura. El diablo en persona. Lo que todos temen, de quien deberían huir pero nadie sospecha nada. La muerte en pie.
Esta noche piensan que el monstruo real es producto de la ficción como el que ellos tratan de representar durante unas pocas horas.
Esta noche creen que yo adopto la imagen de un personaje cruel y despiadado y muchos aplauden por mi sorprendente disfraz. Esto siempre me hace sentir casi como un dios aunque comprendo que el resto de los mortales son tan simples y predecibles como inocentes y vulgares.
El cuerpo de mi víctima, con los ojos abiertos casi hasta salirse de sus órbitas tampoco les llama la atención, ni su garganta rajada cubierta de sangre o su pecho abierto y vacio. Desnudo de la cabeza a los pies pueden verse las quemaduras de los cigarrillos, los dedos cortados a la mitad, los moretones de los continuos golpes sufridos…
…y los niños ríen emocionados junto a sus padres, sorprendidos por la calidad de un montaje ante sus ojos que no existe porque esto, indudablemente, es real.
Soy un ser malvado, no un elemento de atrezo.
Soy la pesadilla que escapa de los sueños.
Soy lo que conlleva el miedo, lo que habita en el interior de cada hombre.
Soy la maldad infinita, la serpiente venenosa, el caos absoluto.
Soy de la estirpe de Caín, simplemente lo que escogí ser, a imagen y semejanza de vuestros propios temores.
Y nadie sospecha, nadie se sorprende.
Arrastrar el cuerpo entre la multitud, escuchar los vítores de la muchedumbre, ciega e imberbe, contemplar sus ojos apasionados y despreocupados me llena de júbilo. Atrás dejo el pueblo mientras la gente disfruta de la fiesta y se olvida de mí, como si mi presencia fuera un elemento más de una parafernalia que todo el mundo ya no recordará al día siguiente.
Llegar hasta el bosque, colocar el cuerpo en el lugar que le corresponde y ocultarlo junto a los demás. Contemplar mi hazaña, recordar los hechos pasados, excitarme, comprender a la oscuridad.
Regresar a mi hogar, solo, sin el cuerpo. Ya nadie me presta atención, todo está a punto de terminar. Ellos pronto también volverán a sus casas, los niños aún con las sonrisas en sus rostros y las bolsas llenas de chucherías. Mientras ellos se quitan el maquillaje y dejan en el armario sus disfraces para olvidarse de los monstruos, yo me daré una ducha para desprenderme de la sangre, para expulsar las tinieblas que aún me rodean.
Los niños se irán a la cama. Yo cenaré antes de acostarme.
Para ellos la noche especial ya ha finalizado, para mí también.
Volverán a sus vidas normales donde los monstruos de ficción no habitan más que en sus recuerdos. Así es Halloween, donde los monstruos de verdad caminamos con absoluta libertad entre los montajes oscuros de una fiesta que abre la puerta del infierno e invita, tendiéndole la mano, a todos aquellos que de un modo u otro somos predicadores del mal.
Pero esto es todo ficción, nada es real, simplemente un cuento, una historia de terror para ser leída después de Halloween, porque todos aquellos que me ven vagar por las calles de la población cada 31 de Octubre, año tras año, arrastrando un cuerpo ensangrentado, piensan que soy uno más de toda esa gente que sale a la calle disfrazada para celebrar una fiesta que no comprenderán jamás.
Y mientras tanto, el heavy metal a un volumen ensordecedor emana desde el interior de mi casa; es la única forma que he descubierto para que los gritos de los que sufren se confundan con los estridentes sonidos de las guitarras eléctricas y los desgarradores alaridos de sus cantantes.
Al tiempo que el mundo gira en su engranaje cotidiano yo camino airoso, porque vengo con los que traen la tormenta, notando que la bestia está en mí, como mi reencarnación más cruel y despiadada para, en la oscuridad, dejar al lobo cazar, como un malvado y misterioso predicador que observa como el amanecer lo convierte en un ser diabólico e inmortal.
Soy abominable, sádico y perverso.
Soy lo que temes, lo que no te gustaría que fuera real.

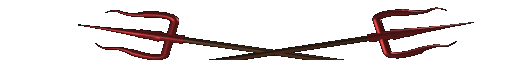



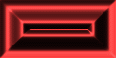








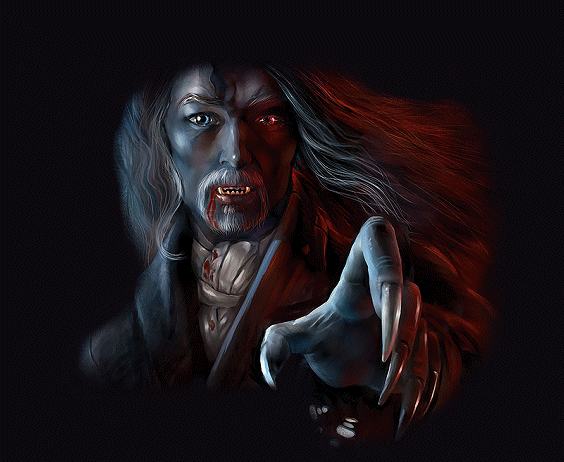






.jpg)

.jpg)

