Después del disparo, mi pequeña hija se dio la vuelta y dejó caer su brazo. La pistola, con el cañón todavía humeante, estuvo a punto de caer al suelo pero sus finos dedos la aferraron con fuerza. Me miró con los ojos llorosos y descubrí que su rostro mantenía una expresión de miedo y pavor a la que últimamente ya me había acostumbrado. Miré hacia el punto del disparo. Había errado el tiro, otra vez.
Disimulé mi decepción. No teníamos mucho tiempo y no quería que las pocas horas que nos quedaban para estar juntos se estropearan porque ella todavía no había aprendido a disparar. Al advertir que sus ojos se anegaban en lágrimas, me acerqué con una sonrisa y me arrodille frente a ella. La miré directamente. Con mucha ternura. Igual que lo haría cualquier padre cuya hija está a puntito de cumplir cinco añitos. Traté de calmarla, de convencerla de que todo iría bien, que al día siguiente, cuando tuviera que hacerlo, sería capaz de empuñar el arma con efectividad y podría valerse por sí misma. Ella se sorbió los mocos y se quitó las lágrimas que resbalaban por sus mejillas con el dorso de la mano que tenía libre. Bajó su cabeza y centró su atención en la herida de mi brazo, que había vendado hacía apenas unas horas y ya se volvía a teñir de rojo. Nos abrazamos y permanecimos así, unidos en un solo ser, durante un tiempo que para mí resultó ser una agradable eternidad.
Sentí su olor. Noté el palpitar de su joven y nervioso corazón. Ella lloró sobre mi hombro y yo aguanté cuanto pude mis lágrimas, pero varias de ellas saltaron como arañas desde mis ojos y mojaron los hombros de mi pequeña.
No quería que el tiempo pasara. Necesitaba que se detuviera para siempre. No quería separarme de mi niña. Nunca. Jamás. Pero en realidad quedaba tan poco para llegar al final que quizá pienses que soy lo bastante mal padre como para perder el tiempo con ella y enseñarle a disparar un arma en vez de aprovechar las horas que restaban para estar juntos y disfrutar de ese precioso tiempo. Sólo tiene cuatro años, a puntito de cumplir los cinco… y ya ha visto bastante horror como para sentir el valor suficiente y tener el coraje necesario con el que enfrentarse a la realidad.
Y lo primero que tiene que hacer es matarme. Entonces, y sólo entonces, estará verdaderamente preparada para lo que está por venir.
Sé que lo hará. Tiene miedo como miedo tengo yo. No hay otra opción. El trágico desenlace está a punto de ocurrir y ella sé que estará a la altura de las circunstancias. Es una niña muy buena, si la conocieras seguro que así es como te gustaría que fuese tu hija. Es una preciosidad, muy lista, inteligente, aprende rápido y es valiente.
La agarro de la mano y tiró de ella. Se deja llevar. Nos vamos para casa. Hoy la sesión ha terminado, ya no hay tiempo para nada más. Mientras caminamos hablo con ella. Le repito exactamente las mismas palabras que he pronunciado las últimas tres semanas.
-No debes preocuparte por nada, cariño, todo va a salir perfectamente. Sabes que tienes que matar a papá porque cuando cambie ya no será papá sino un monstruo muy malo que solamente querrá hacerte daño.
Mi hija asiente con la cabeza.
-Sabes que la otra noche a papá le mordió una de las feas y peligrosas criaturas que habitan en el bosque y ya conoces lo que pasa cuando ocurre un accidente de ese tipo, ¿Verdad?
Mi pequeña vuelve a asentir.
-Me ha trasmitido una enfermedad. Ya has visto la herida, te la enseñé la otra noche, estoy infectado. ¿Recuerdas las historias que te contaba cuando eras muy pequeña? Ha llegado mi momento y la única persona que puede ayudarme eres tú, cariño.
Mi hija me aprieta la mano con fuerza y sigue caminando. No sabe que todo lo que le estoy contando es una burda mentira. No voy a convertirme en ningún monstruo. Ningún animal extraño me ha mordido. De hecho, en el bosque no hay criaturas misteriosas. La herida que tengo en el brazo me la he hecho yo mismo con un cuchillo. He tenido que engañar a mi propia hija. Porque la quiero, porque la amo, porque la adoro.
Tal vez las mentiras me convierten en un malvado padre. Si te digo la verdad, me importa un pimiento lo que llegues a pensar de mí.
Solo hay una forma de ayudar a mi hija y por muy macabra y espeluznante que pueda parecerte, debe acabar con mi propia vida. Mi hija, mi pequeño tesoro, tiene que matarme. Es el único modo de no dar consistencia a la maldición a la que se someten los niños que nacen en este maldito pueblo.
La historia es bastante larga y no dispongo del tiempo suficiente para explicártela con todo lujo de detalles, que es como deberían contarse las historias. Además, corro el riesgo de que me taches de loco y te apresures, raudo y veloz, a llamar a las autoridades para salvar a mi pequeña de cometer semejante acto cruel y malvado. No llegarían a tiempo, afortunadamente. Aunque, quizá, tampoco sea mala idea hacerlo…
Aprieto la mano de mi niñita. Siento el calor de su piel, la ternura de su aroma. El olor de su cuerpo. Eso es algo que voy a echar de menos. Siempre.
Cruzamos el pequeño puente, alejándonos del lugar donde la he estado enseñando a disparar. El mismo en el que otros padres, al igual que yo y mucho tiempo antes, enseñaron a sus propios hijos y los prepararon a conciencia para cometer el crimen. Nada que objetar. Un hecho normal al que no se le da importancia hasta que tus niños crecen, como es el caso de mi hija, que en cuestión de horas, como te he dicho, cumple los cinco años. Edad crucial para ellos. Es entonces cuando se produce el día de la celebración y no hay otra salida. Así fue establecido hace siglos y nadie puede cambiarlo. Los que lo intentaron perecieron en el intento y sus cadáveres permanecieron colgados de los árboles de la plaza para escarmiento de todos aquellos que pretendieran en un futuro romper con los dogmas y doblegar las reglas.
Dejamos atrás el viejo puente. Las tablas han crujido bajo nuestros pies. Podíamos haber caído en el foso pero finalmente no ha sido así. Mientras caminamos, contempló las casas viejas del pueblo. Ya es casi de noche. Las sombras rodean la población pero no hay ninguna sola luz encendida en aquellas casas. Sin embargo, descubro un montón de gente asomada a los ventanales de sus propiedades. Son siluetas oscuras, de aspecto terrorífico, que miran desde el interior. En realidad nos observan. A mi hija y a mí. Saben que el momento está a punto de producirse, apenas queda una noche para que mi hija cumpla cinco años. Entonces ocurrirá. La tendré que despertar. La miraré por última vez a los ojos. Lloraré. Lo sé, pero le pondré la pistola en la mano y le pediré que apunte directamente al centro de mi cabeza. Disparará porque tiene que disparar y entonces… entonces todo le irá bien.
Siento temor a la gente de este perturbado pueblo. Es horrible. Sus habitantes son personas normales y corrientes, entrañables incluso, capaces de echarte una mano descuidando sus propias vidas. Pero ellos tienen sus leyes y las cumplen a rajatabla.
No es un secreto o al menos en mi caso nunca lo fue. Jamás se me ocultó la realidad. Nada más llegar al pueblo y comprar una casa, recibí la visita del alcalde, un hombre octogenario al que le acompañaban varias personas, que a medida que los he ido conociendo comprobé que ocupaban puestos de relevancia en la población, más que por los cargos que desempeñaban o por sus respectivas profesiones por el respeto (nunca miedo o temor) que le dispensaban el resto de habitantes. Y fueron, todos ellos, muy claros y directos conmigo. Al principio me asusté. Los rostros de aquellos hombres, todos bastante ancianos, mantenían sujeta en sus arrugas una expresión de dureza que me atemorizó. Y pasaron por mi lado, entrando en la casa, sin mediar palabra alguna. Mi mujer se encontraba sentada en el salón. No llevaba bien el embarazo y estaba prácticamente de cinco meses. El intenso calor de un extraño e inaudito invierno la ahogaba. Les ofrecí algo de beber y les pedí que tomaran asiento pero ninguno de ellos lo hizo. Fue un comportamiento algo extraño, irreal. Los hombres permanecieron de pié, mirando fijamente a mi mujer, a quien noté inquieta y me observaba en silencio, atemorizada.
-Ese bebé que nacerá dentro de doce semanas verá la luz sano y con los pulmones fuertes. Será una hermosa niña.
Mi mujer y yo nos miramos. No podían saber a ciencia cierta el sexo de nuestro bebé pero habían acertado plenamente.
-Dentro de cinco años tendrá que matarte.-dijo el alcalde con una voz profunda y misteriosa y me miró directamente. Les pedí que se marcharan y así lo hicieron, cabizbajos, lanzando miradas tenebrosas a mi mujer. No volvieron a molestarnos hasta que el 30 de abril nació la pequeña y comenzó la tragedia. Mi mujer falleció en el parto. Los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Quedé desolado. A cargo de una recién nacida que era el vivo retrato de su madre.
Cuando varias semanas después regresé a mi nuevo hogar, terriblemente entristecido por mi pérdida y con una hermosa niñita entre mis brazos, recibí el calor de los habitantes del pueblo. Aquellos hombres de rostros apesadumbrados que me dijeron tan terribles palabras estaban allí, con rostros sonrientes. Se desvivieron por ayudarme. Nunca tuve queja de ninguno de ellos y poco a poco me fui sumergiendo en sus costumbres y aprendí sus oscuras leyes.
-¡Qué bonita es la niña!.-solían decir algunos.-Es hermosa, le depara un buen futuro.-exclamaban otros.
-Nacerá de nuevo después de matarte. Ya entenderás que ella será una de las nuestras y la protegeremos cuando tú faltes. Será especial. Única.
Me costaba entenderlos pero luego me dejaron leer muchos escritos, extraños y tenebrosos. Lo que ellos llamaban leyes o costumbres ancestrales no era más que una maldición que los mantenía cautivos y que les obligaba a cometer actos malvados. Yo mismo he participado en alguno de ellos y no precisamente contra mi voluntad. De algún modo se podría decir que he sucumbido a la maldición. Y podría contarte horrores terribles… porque cuando un padre intenta huir con su niño para escapar del pueblo… nosotros mismos los ejecutamos. Primero al niño. Después al padre. Siempre es lo mismo, por eso la gente de aquí trata de vivir al máximo con sus pequeños los primeros cinco años de vida, porque a esa edad, exactamente a esa edad, todo cambia para ellos.
Y mi hija cumplirá mañana los cinco años.
Tal vez tú puedas ayudarme. No tengo el valor de escapar, ni se me pasa por la cabeza. Pensar en lo que podrían hacernos a mi pequeña y a mí (en realidad a mí no me importa lo que pueda ocurrirme pero amo a mi niña como a nada en este mundo) me hace morir de pavor. Por eso he cumplido las normas, le he querido enseñar a disparar y le he metido en la cabeza una historia de terror que la atormentaba. En realidad la he ido preparando a base de crueles mentiras desde que tuvo conciencia y ahora ha llegado el momento. Y es terrible, horroroso, saber que en apenas unas horas todo vínculo con mi niñita desaparecerá por completo, quedando reducido prácticamente a tenues recuerdos que acabarán por disiparse. No sé lo que sentirá una vez apriete el gatillo, cuando descubra que su acto ha destrozado la cabeza de su padre y que nunca me volveré a levantar. Entonces recibirá honores y será considerado la reina de la población durante años hasta convertirse en una persona respetada en el pueblo. Y mientras tanto, cada niño que cumpla cinco años matará a su padre. De lo contrario… ¡Dios Mío!, es mejor que no sepas lo que se hace con los hijos de los traidores.
Sin embargo, quizá me queda una esperanza. Tú. Sinceramente, no confío demasiado en ti pero un padre desesperado es capaz de agarrarse a un clavo ardiente. Solo tienes que llamar a las autoridades, decir que un menor está en peligro y tal vez acudan a salvar a mi pequeña. Entiendo que no quieras meterte en problemas y no muevas ni el más mísero dedo para ayudar a un simple desconocido. Da igual. No contaba con ello.
Entramos en la casa. Esta será nuestra última noche. Las últimas horas que pasaré con mi niña. Y ella lo sabe, porque me mira y sus ojos enrojecidos por el esfuerzo de evitar llorar (le he dicho que debe ser muy fuerte, que es la única manera de seguir amándonos) muestran una tristeza tan cruel que se me cae todo el mundo bajo mis pies. Estoy a punto de cogerla y salir huyendo en mitad de la noche, pienso en escapar, abandonar esta locura pero, como siempre, los lugareños (mis propios vecinos), la comunidad a la que pertenezco, saldrán como perros de presa en busca nuestra. Y nos atraparán. Y conmigo podrían hacer lo que quisieran pero con mi niña no. Con ella no.
Debe matarme.
Apenas probamos bocado de la improvisada cena que he preparado y no nos decimos nada, simplemente nos miramos en silencio. A veces las miradas dicen mucho más de lo que las palabras podrían expresar jamás y los silencios explican tantas cosas que resulta triste que la gente no permanezca callada durante más tiempo.
Cuando veo que se está quedando dormida, la cojo entre mis brazos y ella me agarra con fuerza por detrás de la nunca. Solloza. No quiere separarse de mí. La llevo hasta la cama, donde hablamos por última vez y después, finalmente, se queda dormida. ¡Que rostro tan hermoso e inocente!
Mañana despertará con la pistola junto a la almohada, sería muy duro para ella ponérsela en la mano tal y como he comentado antes. Ella hará lo que tiene que hacer. Se acercará lentamente hasta mi habitación. Empujará la puerta y yo fingiré estar dormido. Si percibo que duda en su hazaña abriré los ojos de improvisto y pondré la cara perturbada de un loco y creerá que me he convertido en el monstruo que le prometí. Gruñiré como un animal. Y entonces me apuntará. Yo cerraré los ojos complacido y ella disparará. El resto me lo puedo imaginar. Mirará horrorizada mi cadáver y los hombres y mujeres de pueblo entrarán en silencio, como hemos hecho tantas otras veces. Cogerán mi cuerpo y lo lanzarán al pozo seco que hay al final del pueblo y que se ha convertido en un nutrido nido de ratas. Ese es mi final. Se llevarán a la niña y comenzará el día de la celebración. Pronto lo olvidará todo, como otros niños han olvidado la ejecución de sus propios padres. Y no me recordará. Y eso es algo que me rompe el alma.
La beso en la mejilla y dejo que mis propias lágrimas caigan sobre su rostro, con la esperanza de que mi amor penetre a través de su piel y llegue hasta su corazón, donde anidará en sus paredes ensangrentadas, para toda la eternidad.
Afuera, en la calle, la gente de este pueblo no duerme. Espera el inminente desenlace. Temen que podamos escapar y hacen guardia en las inmediaciones. La única forma de proteger a mi pequeña es que me mate. En apenas un par de horas tendrá cinco años y será hermoso descubrir que le depara un futuro seguro entre los límites de este pueblo porque ella, como el resto de habitantes, no podrá salir jamás de sus fronteras.
Mi mujer y yo nos equivocamos al venir a este pueblo pero ya no podemos hacer nada en absoluto. Solo espero que en el momento del disparo mi niña no llore, que me mire a los ojos, que me observe convencida de que mata a un monstruo. Que no dude porque si lo hace, si no aprieta el gatillo en el momento preciso… ellos entrarán y entonces… ¡Oh, Dios Mío! ¡No merece tan terrible sufrimiento!
¡Maldito seas! Esperaba, como una remota y lejana posibilidad, que te apiadaras de esta historia, que trataras de localizar el pueblo y te convencieras de llamar a las autoridades para que acudieran inmediatamente. Quizá así, sólo así, mi hija y yo pudiéramos tener una oportunidad. Pero es curioso, veo que no piensas mover ni un miserable músculo para echar una mano a quien lo necesita. Si no por mí, al menos, tendrías que haberlo hecho por mi pequeña.
Al día siguiente, con las primeras luces del alba, yo me despierto inquieto. Es el día de la celebración. Mi niñita ya tiene cinco años. Me enfado conmigo mismo porque me he dormido en el último momento y me hubiera gustado contemplar a mi pequeña durmiendo hasta el final, hasta que por sí sola abriera sus dulces ojos. Nunca me lo perdonaré.
Aturdido y confuso, escucho un extraño sonido procedente de la calle. En un principio me ilusiono pensando que quizá son las sirenas de los coches policiales pero ya veo que finalmente has optado por limitarte a leer un relato barato. ¡Claro! Eso es más importante que el futuro de mi hija, ¿Verdad?
Al abrir los ojos me sorprendo al ver el rostro serio de mi hija, que me observa con el ceño fruncido. Después me sonríe. Es una niña tan bonita, tan hermosa, la quiero tanto que daría mi vida por ella. Y eso es precisamente lo que voy a hacer.
Tras ella hay varios hombres. Primero pienso que se trata de la gente del pueblo pero visten uniformes de policía y me emociono enormemente porque ahora sé que los has llamado tú y por eso te pido disculpas a consecuencia de las últimas palabras que te he dedicado. ¡Gracias! ¡Mil gracias!
Ilusionado, observo a mi hija y deseo tanto darle un abrazo, decirle que todo ha terminado, que lo único que me detiene es su rostro serio, de mirada penetrante y turbadora, mientras las caras de los policías que se encuentran a su espalda parecen aguardar un determinado desenlace, expectantes.
Y entonces ocurre lo que tiene que ocurrir.
Mi querida hija levanta su delgado brazo y delante de mis narices aparece el horrible cañón de la pistola. Miró a mi hija y en el momento en el que sus labios se tuercen formando una mueca grotesca que me cuesta interpretar, cierro los ojos, muy entristecido.
Después, escucho el sonido de la detonación, como el estruendo de un trueno en una agresiva tormenta y noto el impacto que abre mi cabeza, sin apenas dolor.
Seguidamente, y como no podía ser de otra manera , se abre una inmensa oscuridad para mí, silenciosa, solitaria y eterna.

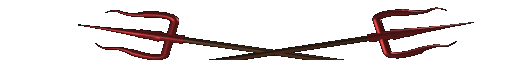





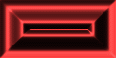








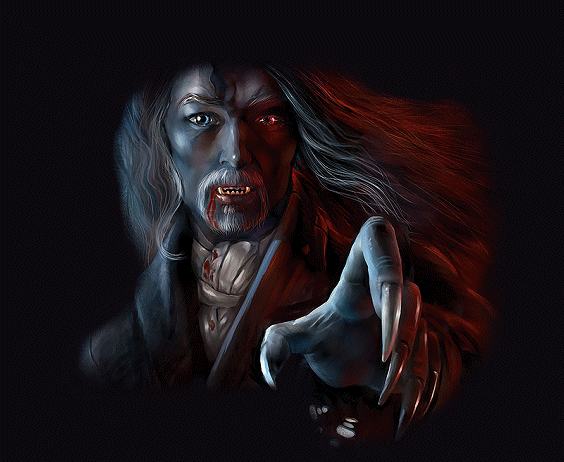






.jpg)

.jpg)

