Diecisiete años en la cárcel por dos crímenes que no cometí.
Diecisiete años de angustia y tristeza por la muerte de mi esposa a quien yo no maté.
Diecisiete años de penuria y dolor por el asesinato de mi hija, a quien yo su vida no arrebaté.
Nadie es capaz de entender lo que he pasado encerrado en mi celda, deseando cada día morir, rezando cada noche para que alguien me barra de este mundo porque yo nunca tuve el valor suficiente para acabar con mi vida.
Diecisiete años preso del dolor, .llorando a cada momento, recordando los rostros de mi mujer, de mi adorable hija, a quienes amé profundamente. La tristeza me envolvió cada segundo de esos diecisiete años porque a medida que pasaba el tiempo sus caras sonrientes y alegres se iban difuminando y mi mente no era capaz de retener vivos los recuerdos. Morían otra vez dentro de mí, como gotas de agua escurriéndose de entre mis dedos.
Diecisiete años que ya han pasado y mañana mismo me pondrán en libertad. ¿Libertad? Me echan a la calle, para que me enfrente al mundo, un mundo cruel que piensa que fui capaz de matar a mi mujer, de acabar con la vida de mi pequeña. Las amaba, como nada he amado en este mundo y jamás les hice daño alguno. Hubiera dado mi vida por salvar la de ellas. El tormento que he sufrido todos estos años lo repetiría mil veces si de algún modo volvieran a la vida.
Saldré a la calle y la mirada de la gente me llamará asesino una y otra vez. Me señalarán con el dedo. Me insultarán.
Entraré en mi casa y la soledad más cruel y dolorosa me abofeteará con su rostro severo. Prefiero morir. Muerto debí estar desde el mismo día en que ellas se fueron.
Murieron una junto a la otra. Con las manos entrelazas y los ojos abiertos de par en par. Un crimen atroz. Un acto cruel y salvaje. ¿Por qué las mataron? ¿Por qué murieron?
Diecisiete años es mucho tiempo para pensar. Al principio odié a Dios por llevarse a mi pequeña, por quitarle la vida tan pronto, por permitir que la hicieran sufrir ante los ojos de su madre. Mi amada esposa comprobó el lento agonizar de su propia hija y no hay nada más cruel para una madre que ver cómo a uno de sus hijos se lo lleva la muerte de un modo despiadado y aterrador. Lo insulté. Lo maldije. No se quejó. No respondió. No me pidió perdón y supe que allí donde todo el mundo reza no hay más que un pesado vacío en forma de sarcástica sonrisa.
Cuando me comunicaron la muerte de las dos personas que más amaba en esta vida sentí que mi alma se rompía en mil pedazos, que mi corazón explotaba y su sangre se derramó abrasando mi interior. Noté un dolor profundo en mi cabeza, un quejido de angustia y pena que aún perdura y que me ha acompañado todos estos años. Yo también morí en aquél momento, de otra manera, sin duda, pero muerto quedé.
Y cuando me arrestaron como autor de sus muertes supe que ya no volvería a vivir.
¿Cómo pueden pensar que yo fui capaz de matarlas? ¿Cómo es posible que las pruebas apuntaran directamente hacia mí?
Encontraron ropa ensangrentada en el interior de la bañera, a escasos metros de los cadáveres. Hallaron mi ADN en los cuerpos de las víctimas. ¿Cómo no iban a encontrarlo si eran mi esposa y mi hija? En mi coche, debajo del asiento, descubrieron el cuchillo con el que se cometieron los crímenes. Y esto, para mí, no tiene explicación. Allí estaban mis huellas, en la empuñadura. No había lugar a dudas. Para la policía, para los medios de comunicación, para mis propios vecinos, solamente había un único culpable y tenía mi nombre y mis apellidos.
Mis abogados nada pudieron hacer por sembrar la duda razonable. Rechacé la estrategia de simular un trastorno de la personalidad con lo que, una pretendida enajenación mental, me habría encerrado en un centro mental por espacio de dos años. Yo no quise decir que escuchaba voces. ¿Por qué mentir si era inocente? Diecisiete años. Esa fue mi condena. Y no me importó porque nada soy sin ellas.
Ahora me dan la libertad. Y no la quiero. No tiene sentido ser arrojado de nuevo a la sociedad cuando mi vida ya ha terminado. Es vacía y gris. Y sin embargo, me sacan a la calle, como un cubo de basura. Si fuera fuerte, si tuviera voluntad, me agarraría a estos barrotes y no permitiría que mi condena terminara. Ellas descansan en paz y yo no quiero ser libre. Pero me obligan. Me condenan a salir de prisión. A rehacer mi vida, una vida que no quiero vivir, no sin ellas.
Cuando llega mi hora y la puerta de mi celda produce un chasquido para indicarme que puedo empujarla y salir del pequeño habitáculo que ha sido mi hogar durante los últimos diecisiete años, mis ojos se vuelven vidriosos y mi mirada borrosa. Siento una pena profunda y mi cuerpo empieza a temblar. Es miedo. Miedo a la soledad.
La voz de un guardia pronuncia mi nombre pero no me decido a salir de la celda hasta que veo al hombre uniformado que me indica con el rostro adusto y severo que abandone mi celda. Paso junto a él y cuando lo hago me da una palmada en la espalda y me susurra que por fin soy libre, que puedo marcharme a mi casa. Apenas levanto la cabeza para dedicarle una sonrisa. ¿Qué hogar me espera sin la presencia de mi mujer y de mi hija? Una tortura mucho más dolorosa que la de haber sido encerrado durante tanto tiempo por unos crímenes que no he cometido.
El guardia me conduce hacia una zona donde hay una ventanilla y tras ella una mujer regordeta saca una bolsa de plástico donde están mis llaves, un mechero, la cartera y un paquete de chicles que debe estar caducado. No pierde el tiempo en mirarme aunque tampoco puedo decir que yo le haya dedicado un momento, ni siquiera por educación. Recojo mis cosas con pesar y miró al guardia. Es un buen tipo. Y creo que piensa lo mismo de mí porque nunca he dado problemas.
Salgo de la cárcel arrastrando los pies. Escucho la puerta de metal cerrarse tras mi espalda y miró de frente hacia el mundo, hacia la vida que se abre ante mí como un abismo infernal.
Y sonrío. Mis ojos se mantienen fijos en el horizonte, donde el sol trata de salir por encima de las montañas. Levanto la cabeza orgulloso y comienzo a caminar como si los sombríos acontecimientos no me hubieran privado de la libertad durante estos diecisiete años.
Todo salió mal. Las dos muertes. La de mi mujer. La de mi hija. La ejecución de los crímenes fue perfecta, así como la elaboración de los preparativos pero no me dio tiempo de borrar todas las huellas ni de desprenderme de los cadáveres. Todo sucedió demasiado deprisa y fui poco previsor.
¿De qué cojones te extrañas? ¿Estás desorientado? ¿Tratas de encontrar el momento en el que esta comedia ha llegado a su fin?
Te lo he advertido desde el comienzo. Lo primero que has leído ha sido la clave que no has sabido interpretar y que ahora te mantiene confuso: “Las Palabras Mienten” y eso es precisamente lo que he estado haciendo desde el primer momento en que la policía me puso la mano encima.: Mentir, mentir y mentir.
Desgraciadamente a ellos no les engañé como he podido hacerlo contigo. Tal vez ellos hayan sido más inteligentes que tú. Te he tendido mi mano y la cogiste. No has aprendido nada de esta vida y has confiado en un auténtico desconocido. Te han conmovido mis palabras, te he manipulado para que apreciaras una tristeza extrema y has sentido lástima por quien realmente asesinó a su esposa e hija. ¿Y ahora qué? No puedes dar marcha atrás. Me has abierto tu interior. Has permitido que entre en tu corazón. Ahora estás débil e indefenso, eres vulnerable.
Te recuerdo que en estos momentos soy libre y camino por las calles con la convicción de que la próxima vez seré mucho menos descuidado. No cometeré los mismos errores.
¿Y sabes una cosa? Me apetece conocerte un poquito mejor…

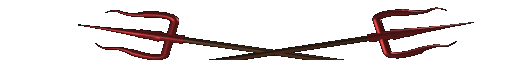




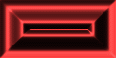








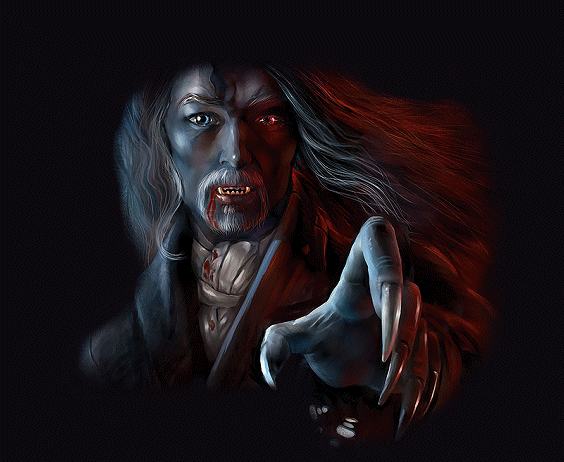






.jpg)

.jpg)

