Iluminados por pequeños faroles clavados a pocos metros de distancia, los dos hombres cavaban bajo la atenta mirada de Ursula. Uno de ellos, mientras echaba la tierra hacia el montón que tenía a su derecha, miró a la mujer que los había contratado y mojó sus labios con la lengua. Lo tenía asombrado. Era hermosa, con unos ojos grandes y verdes, repletos de vitalidad y energía y una melena pelirroja que caía por su espalda, invadida por preciosos y diminutos rizos. El hombre siguió trabajando y de vez en cuando desviaba la mirada hacia ella, recorriendo sus grandes piernas que estaban protegidas por unos pantalones de cuero muy ajustados que ensalzaban sus muslos y la pomposidad de un culito prieto y respingón. Estaba excitado y no le habría importado que la mujer se hubiera fijado en su miembro erecto ni tampoco que se lo agarrara para manosearlo
-Daos prisa, está a punto de amanecer.
Los dos hombres se detuvieron en el acto y miraron a la mujer, que parecía nerviosa a cada minuto que pasaba. Miraba constantemente hacia la entrada del cementerio, escrutaba las sombras como si tuviera la habilidad de ver más allá de la oscuridad y observaba el horizonte, donde ya se vislumbraba las primeras pinceladas de un futuro amanecer. En pocos minutos el sol comenzaría a asomar tras las montañas para realizar su camino habitual, ofreciendo con toda probabilidad un día de intenso y sofocante calor, algo que nadie podía evitar.
Los dos hombres se observaron unos instantes y se encogieron de hombros. Ninguno de ellos había comprendido las prisas de la mujer por acabar el trabajo antes de las primeras horas de la mañana. Era muy importante para ella terminar la faena durante la noche. Sin embargo, ya le habían advertido que dejar al descubierto una tumba que llevaba enterrada la friolera de cincuenta años necesitaba su tiempo y que no debería preocuparse por los curiosos. El cementerio estaba demasiado lejos del pueblo, rara vez los municipales hacían la ronda y mucho menos tan temprano. A lo sumo, alguna pareja de drogadictos o una persona que paseaba su perro podría resultar un inconveniente pero ninguno de ellos miraría dentro del cementerio. Debería estar tranquila y relajarse un poco.
-Por favor, daos prisa. Ya queda poco tiempo.
Ursula les dio la espalda a los dos hombres y estos siguieron cavando. La tierra estaba dura y costaba mucho más de lo que estimaron en un primer momento pero no cejaron en su empeño. Se dieron cuenta que la mujer se alejaba unos instantes. Probablemente iría al coche en el que había venido, un vehículo de lujo, con las lunas tintadas y un chofer de cuello espantosamente corto que no se había bajado del coche en ningún momento salvo para abrir la portezuela por la que Ursula había bajado, como si de una estrella de cine se tratara.
Había contactado con ellos en un tugurio en el que acostumbraban a beber copas muy baratas y donde se reunía parte de la miseria de los pueblos de los alrededores. Si bien ellos eran clientes habituales, a la mujer y a su fornido chofer nunca los habían visto y no casaban con el sucio lugar donde simplemente pretendían emborracharse. Se quedaron perplejos cuando la puerta del local se abrió y apareció la sensual mujer, que caminó sobre finos tacones, contoneando su cuerpo con tal gracia y provocación que las bocas de todos y cada uno de los hombres formó una enorme O. Y cuando Ursula se sentó en la mesa donde ellos se encontraban, apenas fueron capaces de levantar los ojos más allá de los prominentes pechos que se sujetaban, tersos y turgentes, bajo la negra camiseta sin mangas que la mujer lucía casi desafiante.
Entendieron el trabajo perfectamente. No pidieron explicaciones ni se preguntaron por qué precisamente a ellos, que eran dos simples idiotas sin trabajo formal. El dinero era abundante y fácil y solamente tenían que abrir una jodida tumba. No había nada de malo en todo aquello y si finalmente lo había, no les importaba en absoluto. Y además, la compañía de aquella explosiva mujer ya era suficiente excusa para aceptar sin pensar demasiado sobre lo que estaban a punto de hacer…
Mientras cavaban y sudaban como si trabajaran en el interior de una mina, ya con los brazos doloridos por el esfuerzo y con los montones de tierra a sus lados cada vez más elevados, ambos se imaginaban encima de la mujer, disfrutando de los maravillosos placeres de las curvas de su esplendoroso cuerpo. Y se les pasó por la cabeza a los dos cansados y excitados hombres, en algún momento, coger a la mujer y forzarla entre las tumbas. Y probablemente lo hubieran hecho si no fuera por el robusto chofer que esperaba en la entrada del cementerio, sentado frente al volante, como un fiel perro guardián.
Ursula caminó hacia la entrada del cementerio con la mirada señalando hacia el horizonte. Una expresión de intensa preocupación amaneció en su rostro, cubierto de una belleza sublime. La tonalidad casi marmórea de su piel le otorgaba una hermosura de gigantes dimensiones y su figura se perfilaba entre las sombras como una llama que trata de desprenderse de la vela a la que yace atrapada.
Los dos hombres cavaban con intensidad. De vez en cuando miraban a su alrededor, no porque tuvieran miedo sino porque sentir a la mujer cerca les envolvía de una sensación placentera que con toda probabilidad culminarían cuando regresaran al local, donde podrían gastar el dinero ganado, emborracharse y escoger a alguna puta con la que satisfacerse como animales en celo.
Mientras ellos trataban de llegar hasta el ataúd, las palas producían un tosco sonido y los jadeos se escuchaban más allá de los muros, como el espeluznante lamento de los muertos; Ursula salió del cementerio y cruzó la puerta principal que los dos hombres habían forzado para poder entrar. Se detuvo unos instantes. Sus ojos yacían vidriosos. Estaba a punto de llorar y subió el brazo para con la palma de la mano impedir que las lágrimas resbalaran por sus pálidas mejillas. En aquél momento, el chofer bajó del coche y se la quedó mirando, fijamente, con rostro serio e imperturbable. Sus miradas se cruzaron pero en un primer momento no dijeron nada. Entre ellos simplemente bailó el silencio.
-¿Hay algún problema?.-dijo el hombre por fin, con un acento extraño.
-Ya queda poco.-respondió Ursula y comenzó a caminar hacia el coche.
-¿Estás segura de lo que estás haciendo?
-Lo estoy.
-¿Y ellos… saben lo que están a punto de desenterrar?
Ursula se encogió de hombros y sus labios formaron una pequeña y escueta sonrisa, triste y amargada.
La mujer pasó por al lado del hombre cuando éste metía la mano en uno de los bolsillos interiores de su chaqueta y sacaba un paquete de tabaco. En la otra mano llevaba un mechero. Mientras Ursula abría el maletero, el chofer se encendió un cigarrillo, aspiró el humo, lo retuvo unos instantes y lo soltó, mirando hacia las nubes lejanas que si antes estaban protegidas por la oscuridad ya manchaban el cielo con sus sedosos cuerpos blancos.
El maletero se cerró con un fuerte golpe y el hombre se sobresaltó de tal manera que el cigarrillo se le escurrió de entre los dedos.
-Eso te matará, Alex, ¿Lo sabes, verdad?
El hombre sonrió y recogió el cigarrillo.
-Eso será si no lo haces tú antes.-respondió el hombre con el rostro serio y las cejas agachadas como un lobo que perfila la debilidad de su presa.
Ursula pasó por su lado. Había cogido unos guantes de cuero negro de la parte trasera del coche y llevaba una ballesta entre las manos.
-Ten el coche preparado.-masculló la mujer sin mirarlo siquiera y caminó de nuevo hacia el cementerio.-Tenemos muy poco tiempo y esta será nuestra única oportunidad.
-Oye, preciosa.-dijo el hombre con una voz cantarina que disgustó a Ursula.-¿Ya saben esos dos gilipollas que están desenterrando a uno de los vampiros más crueles y sanguinarios que haya parido el mundo de las sombras?
La mujer se detuvo unos momentos y se dio la vuelta. Sintió una rabia visceral golpeando cada músculo de su cuerpo y también un miedo atroz. Se le pasó por la cabeza estrujar la cabeza de aquél estúpido y convertir su cerebro en pasta para la carroña pero a su mente acudió la imagen del cuerpo incorrupto que yacía dentro de la tumba que estaba a punto de ser exhumada. Sus ojos verdes vibraron para indicar que los recuerdos que llegaban hasta ella estaban siendo terriblemente duros y dolorosos. Ladeó la cabeza y le dio la espalda al chofer, que sonrió al verla marchar y depositó su mirada en el culo de la mujer para acariciarlo con los ojos.
-¡Arranca el puto coche!.-exclamó Ursula cuando su cuerpo había sido ya engullido por la oscuridad..-En cuanto lo saquen de ahí todo sucederá demasiado deprisa!
El chofer esperó a fumarse el cigarrillo por completo y después lanzó la colilla sobre unos matorrales. Miró a su alrededor y la penumbra que lo envolvía le hizo sentir temor. Creyó que decenas de ojos oscuros y malignos lo observaban desde diferentes flancos y se metió en el coche, deseando que todo acabara de una maldita vez. Alex sabía perfectamente que lo más fácil era marcharse, alejarse de allí y rezar para que ella no le encontrara porque entonces pagaría cara su traición… pero contribuir a esta locura, desenterrar el cuerpo de un jodido vampiro, uno de los más antiguos y temibles, era una estupidez, un completo esperpento. Estuvo tentado de apretar el acelerador y largarse, dejar allí a aquellos dos idiotas y a Ursula, a expensas del sanguinario vampiro. ¿Y que ganaría con eso? Seguir viviendo, sin duda. No estaba muy convencido de que las cosas fueran a ir bien si se mantenía fiel a su palabra, si se mantenía leal a la mujer que había salvado a su propia hija. No. Lo más inteligente era abandonar. Marcharse de allí. En contra de lo esperado, y sabiendo que quizá no viera más amanecer que el que estaba a punto de surgir desde el horizonte, permaneció quieto, expectante, mirando directamente la puerta del cementerio por la que esperaba ver salir a Ursula sana y salva. Y sólo a ella.
Cuando la mujer llegó hasta los dos hombres vio que estaban completamente inmóviles, observando hacia abajo. Al detectar su presencia, uno de ellos sonrió y le dijo que ya habían golpeado la tapa del ataúd. Ursula se estremeció y mantuvo la ballesta apuntando hacia abajo. Gracias a la oscuridad que aún reinaba el arma había pasado desapercibida. Ya estaba cargada. Una gruesa flecha con la punta de plata y manchada con un líquido negro se encontraba a punto de ser disparada. A su espalda, una pequeña carcasa con varias flechas más, todas ellas muy especiales y con un mismo objetivo.
Ursula se acercó, lentamente. Notaba sus piernas temblando, tal vez por la emoción, probablemente a causa del miedo. Habían pasado muchos años, demasiados quizá, y ahora, en apenas unos minutos, iba a volver a estar frente a él, de nuevo. Cerró los ojos unos instantes, emocionada, compungida, y su mano apretó la ballesta con fuerza, rabia y desesperación. Se acercó a los dos hombres y contempló el ataúd limpio ya de tierra.
Ursula reflexionó durante unos instantes mientras los hombres la observaban expectantes. Desvió la cabeza hacia el horizonte. Apenas unos minutos y el sol asomaría su radiante cabeza… ¡Tenía que ser en ese preciso momento!
-¡Abridlo!
Los dos amigos se miraron y uno de ellos se llevó la mano manchada de tierra a la cabeza y se rascó los cabellos.
-¿De verdad quiere hacerlo? No va a ser una visión muy agradable.
-¡Abridlo!.-repitió Ursula enérgicamente y dio varios pasos atrás. Los hombres la observaron unos instantes y después cruzaron sus miradas. Con una barra de acero trataron de romper la cerradura del ataúd para abrirlo definitivamente.
Ursula permaneció en silencio. Varias lágrimas surcaban sus ojos. Aferraba la ballesta con tanta fuerza que estuvo a punto de partirla en varios pedazos.
Sonó el ruido que indicaba que la cerradura había sido violentada. Uno de los hombres gritó eufórico y Ursula se acercó lentamente, con temor. Contempló a los dos hombres que miraban hacia arriba, con las miradas ya cansadas y los rostros exhaustos por el esfuerzo de aquella noche.
-¿Está segura?
Ursula no respondió, simplemente permaneció en silencio. Su rostro parecía haberse cubierto de una expresión que delatada cierta angustia, tosca y profunda. Finalmente, los hombres decidieron abrir el ataúd.
Se echaron para atrás inmediatamente ante la visión atroz del contenido. Uno de ellos lanzó un grito, el otro exclamó. Ursula cerró los ojos unos instantes y dio dos pasos hacia atrás. Levantó la ballesta.
El cuerpo de un hombre de rostro pálido y arrugado como la faz de un demonio permanecía inmóvil sobre el ataúd. Unos ojos azules, carentes de brillo, se agitaban como lenguas de serpiente de un lado a otro.
-¡¡Está vivo!!.-dijo la voz de uno de los hombres.
Indudablemente lo estaba, pero su aspecto era lamentable. El hombre del ataúd tenía el pelo grisáceo, largo hasta media espalda y vestía un ropaje negro y antiguo hecho jirones. El pecho lo tenía completamente descubierto y podían apreciarse marcas extrañas en toda su piel, como si hubiera recibido quemaduras y latigazos. De su cuello pendía un crucifijo de madera. Una enorme estaca de acero atravesaba su corazón. Las manos del misterioso hombre la agarraban como si durante años hubiera querido arrancársela. Tenía los dedos rodeados de gruesos anillos de oro y su boca, de labios agrietados, mostraban una dentadura blanca como el marfil, de colmillos largos y afilados.
Los dos hombres quedaron absolutamente petrificados, hasta que la voz de Ursula sonó poderosa desde lo alto, justo cuando el sol ya comenzaba a asomar en la lejanía.
-¡Quitadle la estaca! ¡Vamos!
Tras su grito, Ursula echó un pie hacia atrás y levantó la ballesta. Aguardó con paciencia el momento en que la situación cambiaría radicalmente.
Los dos hombres se miraron asombrados por la visión del extraño ser que había dentro del ataúd y aferraron con ambas manos la larga estaca de frío acero. Miraron absortos la criatura humanoide que yacía en el interior de la tumba, con aquellos ojos, como bolas azules, que se movían rápidamente de un extremo a otro, inquietos, nerviosos, asustados… manteniendo quizá un brillo débil de esperanza.
Tiraron de la estaca hacia arriba, con todas sus fuerzas y del cuerpo del misterioso ser surgió un ronco alarido que heló la sangre de los dos saqueadores e hizo palidecer a las alimañas que hubiera en el interior del cementerio. Aquél grito, desgarrador y terrorífico, fue escuchado por el chofer que dentro del automóvil sudaba nervioso y preocupado.
Los dos hombres permanecieron quietos, observando, con la estaca entre las manos, ya sacada del pecho de la criatura. . No tuvieron tiempo de hacer nada más.
Trataron de huir cuando el vampiro se incorporó y los amenazó con una mirada perturbadora. Sus ojos ahora estaban cubiertos de una tonalidad amarilla, como brasas incandescentes. Abrió la boca y los afilados colmillos refulgieron amenazantes. Fue entonces cuando Ursula disparó la primera flecha.
El aullido del vampiro fue terrible tras agarrar a uno de los hombres con sus manos blancas, frías y muertas. La flecha cruzó la distancia que separaba a Ursula del terror desencadenado en apenas décimas de segundo. Mordió el aire con vehemencia y atravesó la garganta de uno de los profanadores, que perdió la vida en el mismo instante en que la madera perforaba su garganta y salía por su nuca, arrastrando consigo carne y tejidos. Ursula cargó de nuevo el arma.
El otro hombre miró asustado la caída del cuerpo de su amigo, la expresión de espanto que dibujaron sus inertes ojos y se orinó encima cuando el vampiro se giró y le lanzó el primer zarpado con una mano repugnante que más parecía la de un monstruo endemoniado que la de un ser de ultratumba. El vampiro abrió su boca y se dispuso a clavar sus colmillos sobre el cuerpo del desdichado, que trataba de huir trepando por el agujero que habían abierto para desenterrar la tumba, cuando la segunda flecha cruzó ante sus ojos como una exhalación y se incrustó en el centro de su cabeza. Tras el impacto, permaneció inmóvil, como flotando en el aire, con la boca y los ojos abiertos de par en par, para caer después lentamente junto al cuerpo de su compañero.
El vampiro se giró y su rostro mostró una mezcla de rabia, furia y hambre atroz. Sus pupilas amarillentas se cruzaron con la mirada de Ursula, que lo observaba con el rostro emocionado. Sus ojos lloraban y las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Dejó caer la ballesta que quedó junto a sus pies y pronunció el nombre de la criatura.
-Julian…
El vampiro movió la cabeza hacia un lado y empequeñeció sus ojos. Abrió la boca, enseñó sus dientes y bajó después la cabeza para hincarlos sobre uno de los cuerpos inertes de los profanadores. Bebió con ansia voraz y el sonido inquietante que se escuchaba mientras el ser de la noche chupaba la sangre del muerto hizo estremecer a la propia Ursula.
Se oyó un nuevo sonido en el cementerio, una especie de pitido, lo que hizo levantar la cabeza del vampiro, con la boca ahora cubierta de sangre. Miró a Ursula unos instantes y creyó reconocer por unos momentos la belleza de la mujer, que no paraba de observarle ensimismada, como si fatales recuerdos hubieran tomado posesión de su alma oscura.
El vampiro gruñó como un animal. Se repitió el lejano sonido. Era la bocina del coche que aguardaba junto a la puerta del cementerio. El ruido era insistente y Ursula salió de su trance. Dejó de contemplar la figura monstruosa del vampiro, cuya piel ahora parecía adquirir un color más rosado y las facciones de su rostro se convertían casi en angelicales y bellas y centró su atención en el sol que asomaba su cuerpo dorado por el horizonte.
-¡Julian! ¡Debemos marcharnos, mi vida!
El vampiro dio un salto diabólico y se plantó delante de la mujer, con la boca abierta, amenazante y los colmillos aún enrojecidos.
La criatura estuvo a punto de abalanzarse sobre Ursula, de despedazarla con los dientes pero algo brilló en el interior de los ojos del vampiro, que ahora volvían a ser azules, bellos y hermosos. Su melena había recobrado la tonalidad negra azabache que siempre lo caracterizó. Ya con las facciones más suaves y con una expresión de genuina pasión gobernando su rostro, pronunció el nombre de su amada.
-¡Ur…su…la!
El vampiro cayó al suelo, consumido por la flaqueza. El horizonte se abrió en abanico para dar paso a un día que prometía ser soleado. Ursula corrió hacia él con lágrimas en los ojos mientras los primeros rayos del sol trataban de penetrar por entre las ramas de los árboles y alcanzarlos como el látigo del diablo.
-¡¡Julian!!
La debilidad atrapó al vampiro, que no se había saciado lo suficiente después de medio siglo preso en su tumba y parecía extenuado y frágil, como una muñeca de porcelana. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron las espesas ramas de los árboles más cercanos y la radiante claridad amenazaba con cubrirlos por completo, Ursula hizo acopio de valor y tiró de él, llevándoselo a rastras. No iban a poder llegar al coche. Todo acabaría de aquel horrible modo, después de esperar tanto tiempo para reunirse con el amor de su vida. Al menos morirían juntos, convertidos en cenizas que serían barridas por el viento de un lado a otro para toda la eternidad… hasta quedar separaros definitivamente.
Optó por conducir a Julian hacia la tumba de la que había sido liberado, con la confianza de que la profundidad del agujero sirviera de férrea frontera que impidiera la llegada del sol. Aunque en el fondo sabía que simplemente era cuestión de tiempo y sólo era un modo de alargar lo inevitable: la muerte definitiva.
Entonces ocurrió algo extraño. Un manto oscuro cayó sobre ellos y la claridad del día se borró de inmediato. Ursula escuchó jadeos, una profunda respiración y después una voz.
-Joder, sé que me voy a arrepentir de esto. Hubiera sido fácil dejaros morir aquí. Vosotros los vampiros me dais miedo, terror más bien y sé que acabaréis conmigo, vosotros o cualquiera de vosotros, en algún momento. Pero, qué diablos, Ursula, hiciste por mí lo que ningún vivo hizo jamás y le brindaste a mi pequeña niña una oportunidad que antes no tenía.
Reconoció la voz de Alex, el chofer. No se había limitado a quedarse sentado en el coche, esperando que ella llegara con Julian. Tenía planes para él. Lo necesitaba, para que su amor se alimentara de él como debía haber hecho antes de los hombres a los que había contratado. Primero la sangre de dos muertos recientes y luego la de un vivo, sin que mediera entre ambos más que apenas unos minutos de diferencia. Era un paso necesario para que Julian recobrara su fortaleza. Y él lo sabía. Ursula estaba convencida de que el chofer conocía su final inminente. Y ahora estaba allí, salvándoles la vida a los dos. Algo incomprensible e inaudito, algo… humano.
Les había cubierto con una pesada manta y Ursula sintió un vacío doloroso cuando advirtió que Julian era apartado de su lado. Alex se lo llevaba en brazos, procurando que ningún rayo de sol tocara su cuerpo. El más mínimo roce y acabaría reducido a cenizas.
El tiempo que Ursula permaneció sola tirada en el suelo del cementerio, bajo la manta que la protegía de la muerte, lloró desconsolada, con el corazón roto y los ojos cubiertos de gruesas lágrimas, tristes y desesperadas.
Alex volvió a por ella.
Sintió que era elevada en el aire y notó los fuertes brazos del hombre. Escuchó sus jadeos, la profunda respiración, el cansancio de su salvador. Temió que en cualquier momento la manta se desprendiera de su cuerpo y la intensa y poderosa luz del sol la azotara con la furia de mil infiernos. Pero no ocurrió nada de todo eso.
Ursula fue introducida en la parte trasera del coche, junto a Julian. Alex cerró la puerta y después subió para sentarse frente al volante.
-Ahora nos vamos a casa, parejita.-dijo con una sonrisa de satisfacción en su cara. Pisó el acelerador y bajó la pendiente que llevaba a la población. Conduciría durante horas, dejando atrás pueblos y ciudades, surcando carreteras cubiertas de cientos de vehículos cuyos ocupantes ignorarían siempre que una pareja de extrañas criaturas nocturnas viajaba en la parte trasera de su coche.
En algún punto del viaje, pese a la extrema debilidad de Julian y la emoción que embargaba a Ursula después de producirse por fin el encuentro tan esperado, ocurrió un hermoso detalle del que Alex no pudo darse cuenta. Bajo las mantas, las manos de los dos vampiros se entrelazaron confesando el peso de un amor perpetuo que no se había derruido pese al transcurrir del tiempo, que los mantuvo separados y alejados hasta este preciso momento.

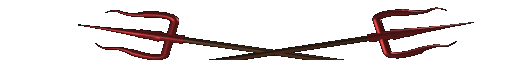




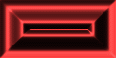








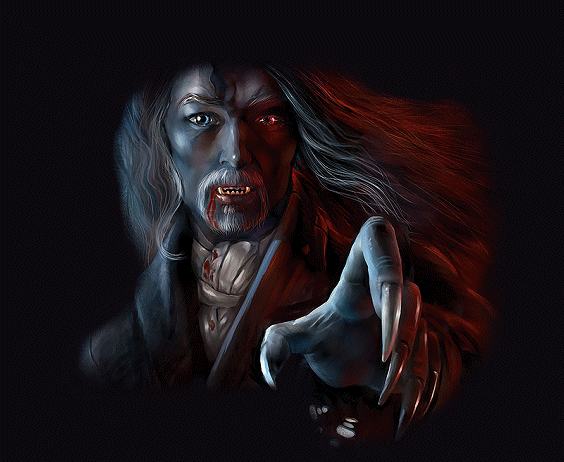






.jpg)

.jpg)

