Son las ocho de la tarde, se escucha bullicio en las calles. Al asomarme por la ventana descubro que hay mucha gente que camina de un lado para otro, la mayoría de ellos son niños con bolsas llenas de chucherías, disfrazados de monstruos. Saltan alegres y llaman a las casas de los desconocidos para recibir algún presente. Son felices bajo los horrendos disfraces de seres grotescos. Máscaras terroríficas de vampiros, brujas, duendes traviesos, muertos vivientes, fantasmas, payasos diabólicos e incluso superhéroes ocultan los rostros alegres de un puñado de niños que por una noche han perdido el miedo a la oscuridad y a los seres que habitan en ella. Buscan caramelos, pasteles, juguetes y bromas, mientras sus padres toman una cerveza en un bar cercano o conversan con otros padres con la cabeza ladeada para vigilarlos. Es una noche en la que la inocencia vence al temor y donde los protagonistas únicamente son los niños.
Yo aguardo con paciencia sentado en el salón de mi hogar, junto al fuego de la chimenea. He comprado muchas bolsas de golosinas y varias docenas de pasteles. En cualquier momento los niños se acercarán hasta mi puerta y llamarán, aunque sólo se aproximarán los más valientes porque yo vivo en una casa bastante siniestra y separada del resto de edificios por un amplio y oscuro jardín donde infinidad de árboles apenas permite definir la silueta de mi siniestro hogar, aunque el resplandor de las luces encendidas indicarán que me encuentro aquí dentro. Durante el día, esta casa da miedo a los niños así que por las noches, y en una tan especial como la de hoy, sólo los más intrépidos empujarán la verja para colarse en el interior del jardín y llegar hasta el umbral. Algunos vendrán y yo los espero.
Ocurre en el momento en el que suena el timbre de la puerta y oigo las risas nerviosas de un grupo de niños. Las luces del salón parpadean y un rugido suena por encima de mi cabeza. En el exterior oigo lejanas voces que exclaman y con el corazón a golpes dentro de mi pecho me apresuro a abrir la puerta.
Ante mí media docena de niños tienen la cabeza levantada y miran hacia el cielo, con los ojos muy abiertos y la boca formando una inmensa O.
La noche se ha hecho de día. Un fuerte resplandor cubre el cielo y la luminosidad que emana de un enorme objeto que flota en el aire barre cualquier resquicio de oscuridad. Ya no hay sombras tras las que ocultarse. Veo impresionado aquel artefacto que parece pender de un hilo sobre toda la población y observo a todos los transeúntes con las cabezas giradas hacia arriba, observando ese prodigio. ¡Incluso los coches se han detenido en la carretera y sus ocupantes han salido al exterior para no perder detalle del objeto!
Suena un extraño silbido que procede de ese artefacto cuyo brillo poco a poco cobra una intensidad que hace daño a los ojos. Es cuando grito a los niños para que corran hacia el interior de mi casa. Les cuesta bajar la cabeza. Sus miradas sujetan el objeto que brilla en el cielo y permanecen como hipnotizados pero ha sido mi voz gutural lo que les ha sacado de su ensimismamiento. Me observan y abren los ojos como platos. Es posible que sea la primera vez que se dan cuenta de mi aspecto.
Me rasco las orejas puntiagudas y trato de espantar las moscas con el rabo. Vuelvo a rugir y les indico la puerta de mi casa, que permanece abierta. Desde aquí fuera puede apreciarse el resplandor del fuego de la chimenea y hasta nosotros llega la melodía escalofriante de una buena banda de heavy metal. Los niños dudan. Me observan y siento que se estremecen, después vuelven a dirigir sus cabezas hacia el artefacto que preside el cielo y corren asustados hacia las entrañas de mi hogar. Cuando el último de ellos, una niña de apenas cinco años de edad, cruza el umbral, la puerta se cierra de un portazo y los niños quedan atrapados en mi infierno particular.
El objeto del cielo se torna de un color rojo intenso y los cristales de las casas colindantes estallan en mil pedazos, excepto los ventanales de mi hogar, a través de los cuales se asoman las diminutas cabezas del grupo de niños que se encuentra dentro. Sus rostros tiemblan asustados, la niña llora y todos ellos observan el horror que se desencadena en la calle.
Los automóviles explotan, saltan por los aires envueltos en llamaradas y la gente que hay en su interior, también los que están alrededor, quedan completamente carbonizados. Se oyen gritos en todas direcciones, hay personas que corren despavoridas, algunas de ellas envueltas en llamas y caen al suelo, consumidos por la tragedia.
El suelo vibra bajo mis pies y el sonido que emana del artefacto suspendido en el cielo ha sido eclipsado por los alaridos de estos humanos que encuentran su final en la noche en la que tributan a la propia muerte y a sus monstruos.
Las casas arden, el cielo se vuelve gris plomizo y los cuerpos caen en las calles. Convulsionan y después permanecen inmóviles, muertos. Mis ojos, grandes y oscuros, muestran perplejidad pero presto atención al objeto suspendido en el cielo que poco a poco reduce su tamaño hasta adoptar el tamaño de una pelota de pin pon. Después, acompañado de un fuerte zumbido, simplemente deja de estar ahí y el silencio más atroz llega desde las alturas.
Observo anonadado la destrucción ocasionada en las calles, las casas quemadas que desprenden llamas infernales, como brazos errantes que tratan de alcanzar las estrellas. Veo la cantidad de cadáveres desparramados en el suelo y escucho el llanto de las madres al encontrar los cuerpos carbonizados de sus hijos. ¡Cuánto dolor!
Giro mi cuerpo con violencia para dirigirme hacia mi hogar. Lo hago con tanta fuerza que las moscas posadas en mi cuerpo se alzan asustadas, pero pronto regresan a la carne muerta, junto a las larvas y los gusanos. Mientras camino, veo los rostros asustados de los niños que miran desde la ventana de mi casa. Lloran, todos ellos lloran temerosos de lo que ha ocurrido aquí fuera y aterrorizados por mi presencia. Me acerco. Puedo oler su miedo.
Avanzo hacia la entrada y pocos metros antes de llegar la puerta se abre suavemente y me detengo en el umbral. Echo la vista atrás para contemplar el horror que ha llegado del espacio y después entro en mi hogar. La puerta se cierra con un golpe violento y escucho los lloriqueos de los niños que aguardan temblorosos en el salón, junto al fuego de la chimenea.
Es la hora de cenar y estoy hambriento.

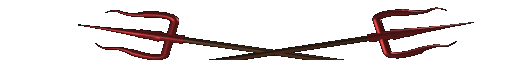



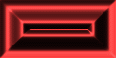








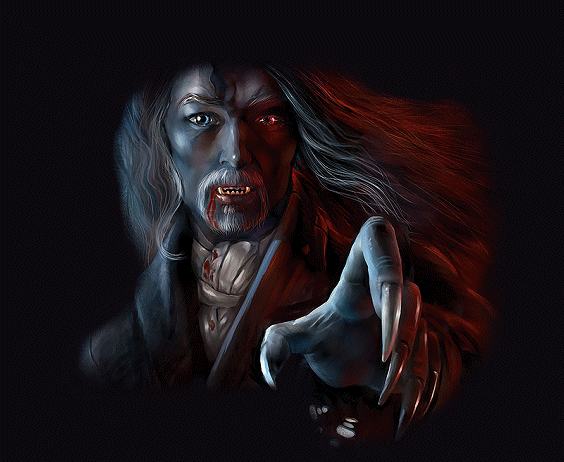






.jpg)

.jpg)

