Al abrir el frigorífico el cartón de leche cayó al suelo y su contenido se desparramó dejando un charco blanco que causó el primer improperio que salió de la boca de Alfonso aquella mañana. Sus pies desnudos se llenaron de leche y volvió a maldecir retrocediendo como si hubiera sido alcanzado por lava ardiente.
Cerró la nevera de un portazo y con los pies pegajosos y húmedos se dirigió al cuarto de baño. Se lavó y después se secó con una pequeña toalla de color azul. Cuando regresó a la cocina la rata se encontraba en mitad del charco blanco, olisqueando la leche con su hórrido y asqueroso hocico. Al darse cuenta de la presencia de Alfonso, la rata lo observó durante unos segundos con sus diminutos ojos negros y después se escabulló asustada entre las sillas.
Alfonso se había quedado sorprendido al verla. Pensó que ya se había librado de ellas, al menos de las reales, no en vano había contratado a una empresa exterminadora al día siguiente de encontrar al despreciable bicho sobre la mesa, comiendo los últimos restos de pizza que había comprado la noche anterior. El experto le aseguró que había acabado con la plaga, que se reducía únicamente a tres grandes ejemplares. Los 500 euros de la factura le habían convencido de que el trabajo había sido realizado eficazmente.
Pero allí estaba otra vez. ¡Grande! ¡Enorme! ¡Asquerosa! ¡Repugnante!
¡Negra y peluda!
Alfonso apenas se había movido. Verla allí, en la cocina, tan tranquila y bebiendo leche, le hizo maldecir de nuevo. La tranquilidad de su hogar se había precipitado inexorablemente al fondo del abismo y los recuerdos, fatídicos y crueles, emergieron de nuevo en su cabeza. Y se llenó de horror. Pensó que había encontrado la cura a sus males, que los últimos actos que había realizado pusieron fin a la maldición.
Se sintió obligado a tomar asiento. Las piernas le temblaban de tal modo que apenas podían sujetarlo en pié. El miedo atenazó cada uno de sus músculos y un escalofrío, terrible e incómodo lo sacudió, provocándole una sensación de inseguridad que le hizo retroceder al momento de su niñez, cuando cayó en aquél pozo oscuro y negro repleto de exorbitantes y asquerosas ratas.
Convivió con ellas por espacio de tres o cuatro horas, el tiempo suficiente para odiarlas de por vida. Y le habían dejado un desagradable recuerdo en varias partes de su cuerpo porque las malditas ratas lo habían mordido. Aún podían verse las marcas de los mordiscos, las feas cicatrices que cubrían varios puntos de su cuerpo. Siempre estuvo convencido de que si no llegan a sacarlo a tiempo de allí… ellas se lo hubieran comido.
Las odiaba y sentía un pánico abominable ante la visión incluso de pequeños ratones. No podía soportarlo. Era superior a sus fuerzas.
Alfonso había estado en tratamiento psiquiátrico y sufría periodos largos de paz y tranquilidad aunque siempre regresaban las fases angustiosas donde los recuerdos fatales volvían a atormentarlo, especialmente durante la noche. Los sueños placenteros se transformaban en terribles pesadillas donde acababa siendo devorado por las repulsivas ratas de aquél pozo, al que tres amigos lanzaron hacía ya tantos años, como fruto de una travesura infantil.
Alfonso llegó a tener alucinaciones, escuchaba ratas royendo junto a sus pies, las veía corretear con sus velludos cuerpecitos por encima de la cama, por las mesas del salón, saliendo de la nevera, entrando en los armarios. En ocasiones, no podía diferenciar lo que era real de lo que su mente confundía o inventaba. Sabía que a veces, sus visiones no eran más que un suplicio que le otorgaba su mente, que las ratas en realidad estaban encerradas entre las paredes de su cerebro y todavía no podía discernir si la rata que ahora había visto en la cocina, sobre el charco de leche, era real o fruto de un engaño mental.
La última vez que visitó al psiquiatra fue hace seis meses y las cosas habían mejorado desde entonces. No creía que el médico le estuviera haciendo mal, todo lo contrario, pero desde el diván, mientras volvía a confesar sus temores, veía cómo el psiquiatra mantenía los ojos cerrados y fingía escucharlo. Entonces las ratas salían, muchas, de todas partes, y lo observaban con sus temibles ojos diminutos y corrían hacía él, y saltaban sobre el diván para hincarle sus dientes. El médico se sorprendió cuando lo vio levantarse como un resorte y sacudirse el cuerpo con las manos, gritando como un loco perturbado, como si se estuviera quitando de encima una plaga de gusanos. El psiquiatra trató de calmarlo pero Alfonso observó horrorizado que su cabeza era la de una enorme rata y se reía, sus maléficos ojos oscuros se burlaban de él. Salió corriendo de la consulta y no regresó jamás.
De todo aquello surgió algo bueno. Alfonso sabía perfectamente que el origen de sus miedos era aquella travesura malvada que tres amigos de la infancia ejecutaron impunemente sobre su persona y la única forma que pensaba que su fobia podía desvanecerse por completo era superar aquél espantoso episodio que le había creado un trauma aterrador; nunca se sintió con la fuerza suficiente para afrontar sus miedos y dejarlos atrás. Había recibido mucha ayuda, incluso leyó experiencias de otros pacientes que habían accedido a probar tratamientos de choque, fármacos experimentales, drogas e incluso hipnosis. Nada de todo aquello había resultado efectivo y lo había pasado bastante mal cuando se prestó, muy a su pesar y no convencido de la efectividad del experimento, a que pequeños ratones, que en su mente se convirtieron en monstruosas ratas malolientes y perversas que deseaban comérselo vivo, recorrieran su cuerpo bajo la supervisión y el interés de algunos médicos.
Las visiones persistían en hacerle daño noche y día. Apenas podía encontrar un trabajo estable porque las ratas siempre aparecían saliendo de cualquier rincón oscuro o veía a sus propios compañeros transformarse en gigantescas y horripilantes ratas… o gritaba de improvisto al ver saltar millones de ratas, que salían de las cloacas, brincaban por el suelo y corrían en su dirección. Abrir el buzón y encontrarse una enorme rata que se lanzaba para morderlo; llegar a la nevera y descubrir que estaba llena de repelentes ratas que devoraban su comida y después se giraban para reírse de él, produciendo esos chillidos que se instalaban en su cabeza y rebotaban en las paredes de su cerebro, como pequeñas cuchilladas o, mejor aún, como los pequeños mordiscos que recibiera en el interior de aquél pozo oscuro durante su infancia; meterse en la cama y al apagar la luz notar que las ratas le mordían los dedos de los pies; ducharse y descubrir que en vez de agua caían decenas y decenas de ratas, asomando de los grifos y de la ducha y moviendo sus inquietantes bigotes fingiendo una carcajada desmesurada y aflictiva; abrir la tapa del water y observar que en el pequeño charco asoma la cabeza de una rata que espera paciente a que tome asiento.
Alfonso no podía comer con tranquilidad, no podía dormir, no podía hacer absolutamente nada. Sufría continuas torturas que lo iban mermando a nivel mental: Esperaba el metro y de la boca del túnel en lugar de un vagón surgía la cabeza gigantesca de una deforme rata con la boca abierta que lo buscaba para tragárselo; caminaba por las calles para huir aterrorizado ante la atroz visión de los transeúntes convertidos en ratas humanas que lo señalaban con sus dedos peludos; viajaba en el autobús para descubrir ratas royendo los asientos; compraba en el supermercado y se horrorizaba cuando millones de ratas devoraban los comestibles de las estanterías…
Alfonso odiaba las ratas, las odió desde aquella tarde en la que lo lanzaron al pozo. Y todo ello para gastarle una broma. Sí. Alfonso aborrecía las ratas y les tenía un miedo diabólico. Pero Alfonso no solamente sentía inquina por esos bichejos peludos sino que también odiaba a los tres indeseables que lo habían tirado al pozo agarrándolo de los brazos y burlándose de él. No podía quitarse de la cabeza sus rostros sonrientes cuando se asomaban a la boca del pozo y le insultaba y se reían; sus expresiones bobaliconas cuando le lanzaban piedras que no hacían otra cosa que poner más nerviosas a las ratas del interior del pozo, que habían visto cómo su hogar había sido invadido por un intruso. Por eso sin duda lo atacaron. Y porque estaban hambrientas.
Cuando se acordaba de ellos sonreía malévolamente. A veces bajaba al sótano para contemplar sus cabezas cortadas que yacían putrefactas pinchadas en barras de metal. Fue un hecho malvado, cruel y despiadado, sin duda, del que siempre se sintió orgulloso.
No lo hizo por venganza aunque tampoco era cierto que no la sintiera, todo lo contrario. Lo hizo porque el psiquiatra le había convencido de que la mejor forma de superar su “trauma infantil” como técnicamente lo llamaba (restándole la importancia y la gravedad que en realidad tenía su problema) era reunirse con aquellos tres gamberros y hablar con ellos, conocer las causas que motivaron sus actos y descubrir las verdaderas intenciones de los bromistas. Y así lo hizo, persuadido de que todo se podía solucionar siguiendo las indicaciones del experto. Desgraciadamente sus ex amigos no quisieron colaborar en aliviar su dolor y simplemente se volvieron a reír y se burlaron cuando recordaron lo que para ellos no era más que una anécdota de la infancia. Aquello a Alfonso lo superó y comenzó a sentir en su interior algo extraño, malévolo quizás. Ideó un maquiavélico plan y el resultado del mismo se apreciaba en su sótano. Las tres cabezas de aquellos tres hijos de puta presidían la estancia. La visión sobrecogedora le devolvía la tranquilidad que necesitaba cuando su trauma irrumpía. Las ratas se evaporaban, regresaban al interior de su mente, desaparecían, se esfumaban. No existían.
Se había desecho de los cuerpos. A veces se burlaba cuando recordaba que los había troceado y lanzando a diferentes alcantarillas pues en su fuero interno sabía que estaba alimentando sus propios miedos: Las ratas estarían agradecidas, tal vez eternamente.
Pero las tres cabezas las quiso conservar. Ahora olían francamente mal y su aspecto era deplorable. Aún mantenían los ojos abiertos, sujetando viva una expresión que ya había muerto. Las bocas abiertas, con sus lenguas hinchadas y ennegrecidas, parecían trozos partidos de gelatina. Ante ellas, Alfonso se sentía grande y dichoso, alegre y feliz, triunfal, y a diario las contemplaba como trofeos macabros.
Clavadas en barras de acero, la sangre seca cubría parte del suelo y el hedor que emanaba de las cabezas cercenadas era tan molesto y desagradable que el sótano se había convertido en un lugar fúnebre y siniestro. No para Alfonso, pues lo veía bello y hermoso, sobre todo si lo comparaba con la frialdad del horrible pozo en el que había permanecido prisionero durante largas horas, hundido en el agua hasta la barbilla y notando cómo las ratas le mordían las piernas y los brazos, observándolas trepando por las paredes para coger impulso y lanzarse sobre su cabeza, con aquellos cuerpos peludos, húmedos, de rabos tiesos y electrizantes. Y todo por culpa de tres indeseables que ahora ya no podían volver a burlarse de él, nunca jamás.
Horas enteras, sino días, pasaba Alfonso observando las cabezas inmóviles, apartando las moscas que se posaban sobre ellas para depositar sus huevos y contando, con una paciencia perturbada e inquietante, los gusanos que las cubrían, devorando primeramente sus globos oculares, ya carentes de brillo, carentes de vida alguna.
Y aquella visión le relajaba de tal modo que las ratas de su imaginación regresaban a las cloacas de su mente. Todo volvía a ser normal. Sin ratas gigantes la vida era maravillosa y todo ello gracias a su gran tesoro, aquellas tres cabezas que un día pertenecieron a tres estúpidos hijos de puta.
Alfonso estaba convencido de que observar durante varias horas el aspecto deteriorado de sus trofeos iba a lograr que sus miedos retrocedieran, que las alucinaciones se fragmentaran en diminutos trocitos que la razón y el sentido común acabarían por llevarse, como el viento desplaza las hojas de los árboles. La rata que había visto en la cocina ya debía estar en lo más profundo de su mente, hecha añicos.
Subió las escaleras alegremente, con la satisfacción plena de que las cabezas cercenadas y sus monstruosas expresiones de espanto y dolor habían conseguido su cometido.
Algo había fallado, porque no había una rata sobre el suelo de la cocina sino dos. Y otra en la mesa correteando entre las botellas. Incluso vio una más en la estantería, royendo los libros. Alfonso abrió la boca estupefacto y se agarró la cabeza. Se la sacudió como si se tratara de un sonajero y gritó con la esperanza de espantar a todos aquellos monstruos. Les ordenó que regresaran a su interior, que no volvieran a salir jamás pero estaban allí, en la cocina. Y cada vez había más.
Aparecían por todas partes, saltaban de los armarios, salían de las habitaciones y correteaban alborotadas de un lado a otro hasta que se fueron congregando en la cocina, unas encima de otras. ¡Había decenas!¡Cientos! ¡Quizá miles!
No podía entenderlo. Las cabezas siempre lo habían ayudado. Las ratas de su mente siempre desaparecían, dejaba de verlas, se esfumaban a la negrura de su conciencia. No comprendía por qué ahora las alucinaciones persistían y las ratas se manifestaban en el centro de su cocina, como una plaga…
…a no ser que…
…Alfonso retrocedió horrorizado y con el corazón encogido dentro de su pecho. ¡Eran ratas reales! No existía otra explicación.
Los miles de diminutos ojos oscuros lo observaban y vio el espeluznante movimiento de las pequeñas cabezas negras. Las ratas estaban nerviosas, excitadas y lo miraban con desmedido interés. Las más valientes avanzaron hacia él. El resto lo hizo después, tímidamente.
Alfonso retrocedió asustado. El cuerpo le temblaba y tuvo que apoyarse en la pared. Desvió la cabeza para evitar la visión demoníaca de las ratas pero encontró más en las otras partes de la casa. Pensó en marcharse, salir a la calle y buscar ayuda, huir del horror que se había instalado en su casa. Era imposible que hubiera tantas ratas, no sabía de dónde habían salido pero podía olerlas y sintió un estremecimiento atroz. Las ratas parecieron adivinar sus intenciones y taponaron la puerta de entrada. Era imposible dar un solo paso sin toparse con ellas.
Las examinó con detenimiento y pudo entender que lo observaban con cierta inquina, con malestar, con un odio visceral que procedía del interior de sus pequeños cerebros. Estaban rabiosas y, lo peor de todo, hambrientas. Supo en ese momento que estaban dispuestas a echarse encima de él. No se le ocurrió otra cosa que correr y encerrarse en el sótano. Al cerrar la puerta se quedó pegado a ella mientras escuchaba cómo las ratas golpeaban la puerta con sus sucios cuerpos y el sonido de los golpes se clavaba en el centro de su cabeza, como un tumor maligno. Retrocedió asustado, se alejó de la puerta… hasta que el pie le falló y cayó rodando por las escaleras.
Su cuerpo golpeó cada uno de los peldaños y cuando aterrizó en el suelo aulló de dolor. Se había dislocado uno de los brazos y magullado gran parte del costado y las piernas. Se arrastró con dificultad mientras seguían sonando los intentos de las ratas por derribar la puerta del sótano. Oía sus chillidos, los mordiscos que le estaban propinando a la puerta y sollozó como lo hiciera aquella tarde en el interior del pozo.
Se incorporó con cierta dificultad y observó las tres cabezas cercenadas. Las moscas y gusanos ya cubrían gran parte de ellas pero todavía podía ver sus cuencas vacías y creyó que lo miraban divertidas y jocosas. En el interior de su cabeza regresaron con gran estrépito las voces de aquellos tres indeseables, sus bromas macabras, el sonido de sus carcajadas desde lo alto del pozo mientras él gritaba y lloraba pidiendo auxilio, llamando a su mamá, chapoteando en el agua, tratando de alejarse de las ratas que nadaban hacía él.
Sus pensamientos se vieron sobresaltados por el grito desgarrador que lanzó su propia garganta. De una de las cabezas, concretamente de su boca abierta, apareció el diminuto hocico de una rata, que lo observó con cruel paciencia y detenimiento. Gritó de nuevo cuando otra rata cayó de la boca de la segunda cabeza y una más de la tercera. Las ratas corrieron hacia él.
Saltaron sobre su cuerpo.
Le clavaron los dientes.
Aulló de dolor, lo que provocó que las ratas que trataban de entrar en el sótano enloquecieran mucho más. Pensó incluso que el olor de la sangre que manaba de sus heridas las haría reaccionar violentamente.
Y así fue. Porque la puerta se abrió con gran estrépito y miles de ratas negras, a una diabólica velocidad, bajaron por las escaleras con un único objetivo: Devorarlo.
Retrocedió asustado, trató de luchar contra las ratas que lo habían mordido y que seguían enganchadas en sus piernas cuando observó que de las cabezas cercenadas, de sus bocas, seguían saliendo ratas gigantescas, de cruel aspecto y dientes afilados.
Retrocedió hasta que la propia pared del sótano le impidió continuar y en apenas uno o dos segundos su cuerpo fue cubierto por una masa oscura, asquerosa, repugnante y desagradable que se movía en forma de diminutos cuerpos peludos. Apenas se escucharon sus gritos, sepultados por la marabunta de ratas que devoraba el cuerpo de Alfonso con ansia voraz. Lo último que sintió fue la misma angustia que padeciera en la profundidad de aquel pozo.
La policía entró a la fuerza en el despacho del psiquiatra ante la sorpresa de la secretaria y varios pacientes. Iban fuertemente armados y llevaban una orden de detención. Habían encontrado en la casa de Alfonso las tres cabezas cortadas y clavadas en puntiagudas barras de metal. Llevaban tiempo siguiendo algunas pistas y el macabro hallazgo les proporcionó las pruebas necesarias para arrestarlo. Sin embargo…
…los agentes quedaron petrificados al irrumpir en el despacho. El psiquiatra se encontraba sentado en su sillón, con el rostro desfigurado en una expresión espantosa y el cuerpo mordido por innumerables ratas que seguían devorándolo sin importarles la presencia policial.
Varios policías vomitaron ante la desagradable escena. Uno de ellos se acercó al diván y observó el cuerpo humano que yacía tendido sobre el mismo. Tenía el vientre abierto completamente y su interior se mostraba vacío, sin entrañas.
-Parece… parece que…
-…las ratas han salido de ahí dentro ¿verdad?.-dijo otro agente colocando la mano sobre su compañero.-¿Has visto la expresión en el rostro de ese tío?
El policía echó un vistazo y se sobrecogió al descubrir una mueca inaudita en el rostro de Alfonso. Sus ojos estaban abiertos, alegres, y sus labios dibujaban una sonrisa complaciente, como si hubiera muerto auspiciado por una monstruosa felicidad.

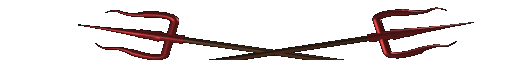





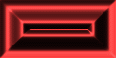








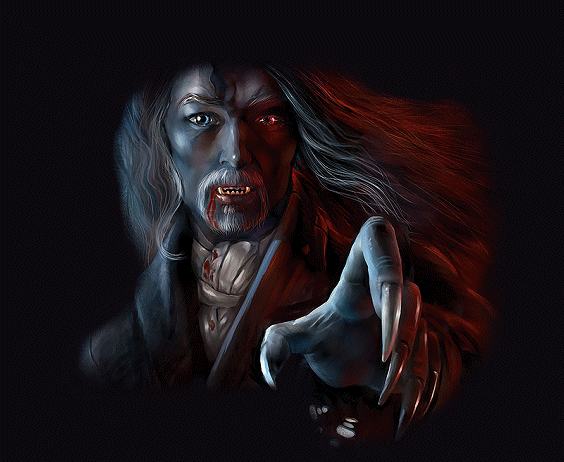






.jpg)

.jpg)

