Tenía las manos apoyadas en el ventanal de su despacho y miraba directamente hacia la calle, con la frente pegada al cristal. La lluvia caía sobre el asfalto con vertiginosa insistencia. Sus ojos estaban cubiertos de lágrimas. Contemplaba horrorizado la horda de muertos vivientes que caminaba por las calles sembrando la muerte y la destrucción.
-Son como gallinas sin cabeza.-murmuró casi para sus adentros.
-Sí.-dijo la voz de una mujer dentro de su cabeza mientras observaba con desmedido interés el caos que se había desatado en la ciudad.-Esos cadáveres parecen un poco desorientados.
-No.-dijo él en voz alta-Me refiero a los vivos, que corren de un lado a otro tratando de escapar, empujados por el miedo y el espanto. Los muertos tienen sus limitaciones pero saben bien lo que quieren.
Tras estas palabras, el hombre dejó de examinar la ciudad sumida en la destrucción y centró su atención en el pequeño grupo que se había refugiado en las oficinas pocos minutos antes de que se desatara la tragedia. Aparte de su secretaria, en su despacho se encontraban tres chicas adolescentes y dos muchachos. Estaban muy asustados. Uno de ellos tenía la ropa manchada de sangre. Habían contado que para entrar en el edificio tuvieron que quitarse de en medio a dos muertos vivientes y aquél joven le había aplastado la cabeza con una barra de hierro que había encontrado junto a los contenedores de basura situados pocos metros más allá de la puerta principal del edificio. El chico, un melenudo ataviado con ropaje negro, agarraba la barra con las dos manos y tenía el rostro desencajado. Pensó que podía tratarse del shock que había supuesto enfrentarse con un muerto viviente y enviarlo de regreso a la tumba pero viendo las pintas del quinqui, José López Jara barajó otra hipótesis vinculada al consumo de algunas sustancias nocivas. Dedujo que aquél tipo podía suponer un problema en un futuro y en su mente comenzó a perfilarse un plan que se reducía, simplemente, a volarle la cabeza de un maldito disparo.
-Tenemos que salir de aquí.-dijo mirando de nuevo hacia el exterior. Sintió cierta emoción al contemplar las calles abarrotadas de zombis. A través de los ventanales se escuchaban los alaridos de las personas que caían bajo los dientes de los muertos. Sus gritos taladraron las esperanzas del pequeño grupo que se encontraba en el despacho, convirtiéndola en una mezcla de miedo y angustia. Se oyeron sollozos allí dentro. Algunos rezos. José López Jara permanecía tranquilo. Sabía lo que había que hacer. Lo había leído un montón de veces. A eso se dedicaba. O a algo parecido.
Durante años llegaron a sus manos cientos de manuscritos que leía con paciencia, la mayoría vinculados al género de lo fantástico y el terror. Y entre ellos había zombis, por supuesto. Escenas como las que podían verse desde la ventana, con un ejército innumerable de cadáveres putrefactos avanzando en todas las direcciones posibles, de movimientos torpes y tan hambrientos como los monstruos más inenarrables, habían pasado miles de veces por sus ojos. Obras terribles que a veces le pusieron los pelos de punta; otras le aburrieron en demasía, pero siempre valoró el esfuerzo de sus autores. Y allí estaban los jodidos muertos. Los muertos dominaban la ciudad. El fuego, la sangre y la desesperación barrían por completo cada recodo de cada calle. Junto a los cadáveres podridos que se movían en busca de más comida se encontraban los cuerpos descuartizados de todos aquellos que no habían podido huir a tiempo de la horda infernal y yacían tirados en el suelo, como restos de basura.
Sonaron algunos ruidos extraños en el interior del edificio. Si los zombis no habían entrado todavía en el inmueble lo harían en cualquier momento. Era cuestión de tiempo y él sabía que de quedarse allí, la muerte, con su repugnante olor y su mirada atroz, acabaría por alcanzarlos. Y si los zombis entraban en el despacho nadie podría escapar con vida. Eso lo sabía bien. Los puñeteros escritores siempre hablaban de las trampas en las que se convertían los lugares cerrados y reducidos. Aquello no era un centro comercial, ni un búnker atestado de comida y víveres. Estaban en su puto despacho. Cuatro paredes en las que había transcurrido gran parte de su vida profesional. Convencido de huir y de buscar un refugio mejor, tal y como había leído varias veces en numerosos manuscritos, José López Jara se acercó a su mesa y abrió un cajón. Sacó un revolver y comprobó que estaba cargado. Sonrió cuando se topó con los ojos abiertos de par en par de su secretaria.
-Tranquila guapa, esto tenía que pasar.-dijo el editor refiriéndose a la hecatombe zombi que asolaba la ciudad.-Tanto hijo de puta no podía estar equivocado.
Miró la infinidad de textos que se acumulaban en su mesa de trabajo. Manuscritos terroríficos que ya no tendría su oportunidad. El mundo se había ido a la mierda, literalmente y nada de todo aquello importaba salvo sobrevivir. Los autores de todas esas historias estarían tratando de salvar sus propios culos. Y si fueran tan inteligentes como él se habrían hecho con un arsenal. Nunca sabes cuándo los muertos pueden decidir salir de sus tumbas y caminar por las calles; o cuando estás en medio de una batalla terrible entre hombros lobos y sanguinarios vampiros, sin olvidarnos de la posibilidad de que seres del espacio exterior decidan invadirnos de una puta vez con el deseo de exterminar a la raza humana al completo. Y él estaba preparado. ¡Claro que lo estaba! Había leído mucho sobre todas esas historias y había hecho los deberes. Si alguien podía salvar a la Humanidad de su inmediata extinción era precisamente una persona como él.
Los escritores de terror, esos despreciables humanos con pretensiones oscuras y malévolas, podían ser un perfecto grupo para combatir a los muertos vivientes pero pronto caerían bajo el yugo de su poder porque en realidad eran personas enfermas que expresaban sus inquietudes a través de cuentos horribles, en su mayoría desastrosos. Sin embargo, José López Jara debía admitirlo. Aquellos tipos, extraños y frikis en su mayoría, eran unos visionarios y lo demostraba el desastre que se había desencadenado en la calle. Allí estaban los monstruos que describían en sus novelas. Muertos que se habían despertado y empujaban la muerte y su apestoso olor hacia cada rincón de la ciudad. El brote de histeria que vive en los cerebros desencajados de los novelistas tenía allí su fiel justificación. Pero él, que había leído tantos y tantos manuscritos, sabía de primera mano que aquellos locos dementes nunca se ponían de acuerdo y en su locura buscaban sino la perfección sí la diferencia para pretender ser originales, lo que a veces convertían sus trabajos en infumables. Por esa razón caerían como moscas en esta hecatombe. No así él, que era un gran experto y había habilitado su casa en una fortaleza impenetrable donde ni los muertos más inteligentes podrían alcanzarle con su podrido olor.
José López Jara tenía que llegar a su casa. Podía llevarse a su secretaria, pero no al grupo de muchachos que había entrado en el edificio huyendo de la marabunta salvaje de muertos vivientes. No tenía víveres para tanta gente. Algo se cruzó por su cabeza, una salvaje ocurrencia, algo maquiavélico. Sonrió de forma siniestra y una sombra cubrió el rostro del famoso editor, confiriéndole un aspecto diabólico.
-Tenemos que salir de aquí.-dijo el editor aferrando la pistola con fuerza y demostrando al grupo quién mandaba allí.
Todos los presentes movieron la cabeza asustados. José López Jara se encogió de hombros. Aquellas personas parecían los personajes cobardes de una mala novela de terror pero él se erigiría como un héroe entre líneas. No trató de convencerlos. Sabía perfectamente lo que pasaría. Una pelea. Varios heridos. Algún muerto. Y el sonido de esa batalla alertaría a los zombis que pululaban en el exterior. Estiró el brazo para agarrar a su secretaria pero ella se apartó con los ojos llorosos. Leyó en ellos el pánico.
-Quedarse aquí es morir.
-¿Y salir a la calle? ¡Estás loco!.-gritó uno de los muchachos. Solamente gimoteó pero él escuchó su voz resonando en el interior de su cabeza.
-Es posible.-murmuró el editor y miró hacia la puerta del despacho. Creyó haber distinguido un ruido lejano, como si los muertos ya estuvieran dentro pero pronto ladeó la cabeza al comprender que no eran más que sus temores. Porque tenía miedo, pero eso le sucedía a todos los héroes, ¿no?
José López Jara se preparó para marchar. Mientras cogía un abrigo negro y aferraba con más fuerza la pistola, estalló en una sonora carcajada al imaginarse que la puerta se destrozaba por la presencia violenta de un gran grupo de escritores convertidos en zombis que acudían a él para vengarse porque había rechazado sus trabajos. Y habría otros más pesados que llevarían sus manuscritos bajo el brazo pidiendo, suplicando más bien, la publicación de sus novelas. A veces se sentía Dios. El futuro de todos ellos dependía de si apostaba por aquellos idiotas o los hundía en el abismo de la incertidumbre y la desesperación. No tenía mal curro, la verdad, pero era mejor matar zombis. Envidiaba a los protagonistas de los cuentos de terror. Siempre se llevaban a la chica, como héroes anónimos en un mundo de papel en que la imaginación enferma de un orgulloso autor hacía que ocurrieran las cosas más horribles. Y ahora todo eso estaba sucediendo en la calle. Y él siempre había confiado en que tarde o temprano el temible holocausto estallaría en sus propias narices.
El abrigo negro le quedaba espléndidamente. El cuero negro resbalaba por su espalda y caía hasta sus tobillos. Se había enfundado unas botas negras y cubrió las manos con guantes cuyos dedos estaban cortados. Se miró en el espejo. Sopesó raparse el pelo al cero para darse un aire a Rob Halford pero ahora no tenía tiempo para tonterías.
El hedor de los cadáveres que se arrastraban como peleles en las calles cercanas ya se colaba por las rendijas de las ventanas cerradas y el despacho se estaba convirtiendo en un refugio irrespirable e incómodo. Era hora de salir ahí fuera y aplastar cabezas, como los héroes de las novelas que su editorial había publicado. Durante un instante, miró hacia la papelera y la vio llena de manuscritos inéditos. Allí, entre la basura, había auténticas joyas pero el mercado no estaba por la labor de dar oportunidades a gente que no conocían ni en su propia casa. Gente con talento, sin duda, pero que ahora estaría corriendo de un lado a otro tratando de escapar de la muerte que se había levantado con un hambre atroz.
A él no le cogerían desprevenido. Iba a reventar cráneos al más puro estilo Schwarzenegger. Tenía ganas de aplastar cerebros. De ver la cara de idiotas de los malolientes cadáveres cuando la bala perforara sus podridas cabezas. Jose Lopez Jara iba a convertirse en una leyenda y ni el desquiciado y polémico Chuck Norris iba a llegarle a la suela de sus zapatos. . Y menos con aquellas preciosas botas negras de punta de acero.
Mientras se preparaba para la batalla, el grupo de adolescentes que habían irrumpido en el despacho tras el envite zombi que envolvía la ciudad y su secretaria, lo observaban con los ojos muy abiertos y los rostros desencajados, como si el famoso editor hubiese perdido la cabeza. Tenían las manos atadas y lo miraban con auténtico terror pero de eso José Lopez Jara no quería darse cuenta. Para él era un grupo de muchachos asustados que habían tenido la suerte de huir de los muertos y de refugiarse en un lugar donde él podía ayudarles en lugar de un grupo de jóvenes autores que había irrumpido violentamente en el edificio, buscando a la persona que había rechazado su proyecto. Su secretaria había intentado pararlos y se vio vencida por la agresividad de los jóvenes que en cuestión de segundos fueron reducidos por el propio editor. José López Jara tal vez sufrió en aquél momento una explosión dentro de su cabeza porque no dudó en atar también a su secretaria. Los ojos del editor habían cambiado en aquel momento. Algo no andaba bien dentro de su cabeza, a todos los presentes le quedó claro cuando se asomó a la ventana y comenzó a hablar de muertos vivientes recorriendo las calles de Barcelona.
Estaba preparado para combatirlos. Podía enfrentarse a ellos. No sentía miedo alguno y podía convertirse en un insigne salvador de la Humanidad como lo fue Jack Bauer, que se enfrentó a cientos de terroristas y salvó al mundo de atentados terribles. José López Jara salvaría a su país o al menos a su ciudad. Sabía bien lo que tenía que hacer. Lo decían todos aquellos escritores que habían pasado por sus manos. Un disparo en el cerebro y los muertos caían al suelo como moscas aplastadas.
La pareja de jóvenes y la propia secretaria vieron cómo el editor comprobaba una vez más su pistola y lo vieron caminar hacia un lado de la pared. Pulsó un resorte y un panel de madera se corrió hacia un lado para dejar a la vista un inquietante arsenal. Pistolas de alto calibre, escopetas, rifles, puñales, puños americanos, granadas… José López Jara llevaba tiempo almacenando aquellos tesoros y ahora había llegado el momento de utilizarlos.
Se armó hasta los dientes. Bajo las botas cuchillos de caza. Rodeando su cintura y colgadas del cinturón bailaban peligrosamente varias granadas. Colocó al final de su espalda una pistola y aferró con fuerza un subfusil. Sus ojos brillaron de emoción y se giró lentamente para observar con detenimiento a su secretaria y al grupito de jóvenes que permanecían sentados en el suelo, como rehenes. Si en aquellos momentos se encontrara junto a ellos Sancho Panza vería en la mirada de José López Jara la misma expresión que sujetara el rostro de su amigo Don Quijote instantes antes de enfrentarse a los molinos de viento.
El famoso editor cubrió sus ojos con unas gruesas gafas de sol y con voz grave y profunda lazó un “Volveré” que hizo estremecer a todos los presentes. Después, salió por la puerta, caminando como un auténtico marine que avanza hacia el campo de batalla.
Se escucharon sus pisadas acercándose al ascensor y las puertas de éste al abrirse con pasmosa lentitud. Después el silencio…
…hasta que minutos después se escuchan los primeros disparos, las primeras explosiones. Gritos en la calle, alaridos desgarradores y más disparos, más explosiones. En la mente de José Löpez Jara los zombis se arrastran por las calles de Barcelona y él dispara a bocajarro para reventarles el cráneo. Lanza granadas cuando ve un nutrido grupo de muertos vivientes que avanza lentamente con sus rostros putrefactos y las miradas inertes. Saltan en mil pedazos y esta sensación le hace sentir vivo y orgulloso. Durante unos instantes tiene un momento de duda. Se ve metido en una aventura enfermiza de uno de aquellos locos engreídos que escriben horribles historias hasta que observa por el rabillo del ojo que las puertas de un cine cercano se abren y una marabunta de personas sale al exterior y que él interpreta como el avance de un ejército de malolientes zombis. Dispara a diestro y siniestro. Siente una profunda lastima, cierra los ojos consternado. El virus o la enfermedad que se ha expandido por toda la ciudad también ha infectado a niños. Ahora son monstruos y dispara una y otra vez. Son demasiados. Se sorprende que aquellos muertos vivientes vociferen y emitan gritos desgarradores que suenan en sus oídos como respiraciones lacónicas y profundas, como gemidos angustiosos de seres a los que les falta la vida, tal y como expresan los escritores en sus aventuras. Y comienzan a correr. No se sorprende demasiado. A veces ha leído que los zombis son tan veloces como las balas aunque por norma general resultan torpes, lentos y tontos. Lanza varias granadas y abandona el lugar antes de que explosionen. Ríe a carcajadas al imaginarse el vertiginoso vuelo de los miembros amputados de todos aquellos horribles monstruos que ya no volverán a caminar jamás.
Familias completas que salen de restaurantes y centros comerciales; hombres y mujeres que regresan de sus lugares de trabajo; transeúntes que suben del metro agotados tras un día largo y duro…, todos ellos se convierten dentro de la cabeza de José López Jara en muertos vivientes ávidos de carne humana. Y él se erige como juez exterminador, como héroe que salvará a su ciudad de la plaga que la peste de los muertos ha traído. Y ríe estrepitosamente mientras dispara una y otra vez y revienta cabezas.
La gente huye despavorida, se aparta del loco que arremete contra ellos. Y están todos infectados. Lo sabe bien. Es lo que pasa en las novelas, lo que ha leído una y otra vez. Y acabara con todos o morirá en el empeño. Está armado y es peligroso.
Sirenas de varios coches patrullas. Luces parpadeantes que se acercan. “Por fin viene la ayuda.-murmura para sus adentros.-Pero yo no la necesito” Y dispara de nuevo acabando con todo aquel desafortunado que se cruza en su camino.
En cuestión de segundos se ve rodeado por numerosos agentes de policía y durante unos instantes permanece contrariado hasta que comprende que uno de esos putos muertos ha debido morderle. Es lo que pasa en las historias. A veces el héroe recibe la maldición. No tardará en transformarse y convertirse en una bestia hambrienta. Los policías lo saben y quieren acabar con él.
Entiende que no puede hacer nada. Es su final. No hay huída. No tiene sitio a dónde ir. Le duele la pierna. Ahí debe de tener la herida. Probablemente un arañazo o quizá un mordisco profundo, porque duele horrores. Cojea. Agacha la cabeza y ve un boquete tremendo del que sale sangre, Entre ella puede vislumbrar el hueso que ha quedado al aire. Apenas le quedan unos minutos antes de la inminente transformación.
Sopesa pegarse un tiro. Es como suelen morir los héroes, los protagonistas de esas delirantes aventuras que no siempre acaban bien. Tiene mucha más dignidad que todo eso y prefiere ser abatido.
Deja caer las gafas para observar al ejército de agentes que acabara con su vida. Eleva el brazo y levanta el pulgar. Satisfecho. Orgulloso de haber aportado su granito de arena contra la maldición de la muerte.
Y los disparos suenan. Desde diferentes ángulos. El cuerpo del editor se agita como lo haría un poseso en su momento más espectacular. La sangre brota de su pecho, piernas y cabeza y el cuerpo cae redondo con los ojos muy abiertos y una amplia sonrisa dibujada en sus labios.
-No esta mal.-dice José López Jara levantando la vista del manuscrito y dirige su mirada hacia el hombre que se encuentra sentado al otro lado de la mesa de su despacho.-Pero sin duda podemos mejorarlo.
El escritor que había acudido al despacho del editor para que valorara su historia personalmente, en la que tenía puesta mucha confianza e ilusión, tuerce el morro mostrando cierta preocupación.
-¿Quiere cambiar algo de la historia?
-Sí. Hay algo que ayudaría a colocar tu propuesta en un nivel superior. Podemos hacerla… mejor.
-¿Cómo?
-Muy fácil.-responde José López Jara y con el ceño fruncido se inclina sobre la mesa y abre un cajón. Extrae de su interior un revolver y sin mayor demora apunta directamente a la cabeza del escritor. Aprieta el gatillo mucho antes de que el autor pueda parpadear.
La bala perfora su cabeza y la revienta, justo en el centro de su frente. La sangre salta por los aires y mancha la cara del propio editor, que se ladea disgustado. El escritor cae hacia atrás y su cuerpo se queda inmóvil tirado en el suelo, en una postura ridícula.
-¡A tomar por culo!
José López Jara recoge entre sus manos el manuscrito que aquél hombre le acaba de entregar y lo lanza directamente a la papelera, donde rebosan decenas de obras de otros muchos autores y que han sido igualmente rechazadas, autores que han seguido la suerte de este pobre desgraciado y cuyos nombres, desconocidos para el gran público, son ahora muescas en el cinturón del famoso editor, que no puede evitar reclinarse sobre su asiento, coloca las manos por detrás de la cabeza y esboza una siniestra e inquietante sonrisa al tiempo que cierra los ojos y se entrega a la oscuridad.

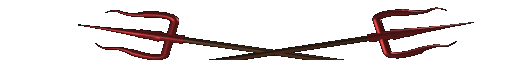







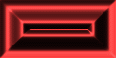








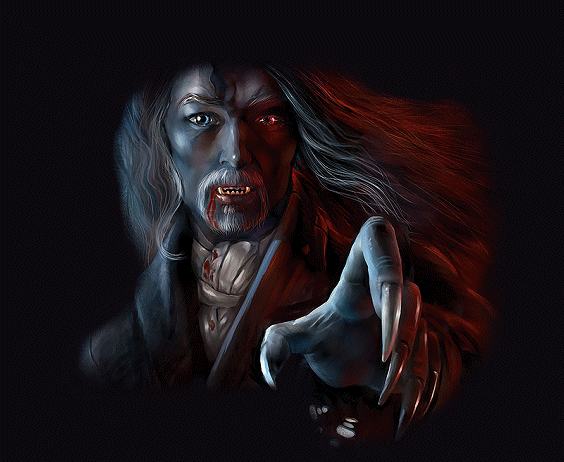






.jpg)

.jpg)

