El hacha cayó con violencia sobre el cuerpo tendido en la mesa. El ruido del acero cortando la pierna del desdichado sonó de una forma muy desagradable dentro del sótano. Los gritos de las mujeres encadenadas se convirtieron en un coro de voces diabólicas. El robusto verdugo contempló el miembro mutilado y después echó un vistazo al río de sangre que emanaba de la herida. Levantó de nuevo el hacha por encima de su cabeza y la dejó caer para partir en dos el torso del hombre muerto.
La sangre saltó sobre el rostro sombrío del carnicero, como si hubiera metido el hocico en un nido de arañas venenosas y sacó la lengua para recorrer sus labios y llevarse consigo restos de sangre. Saboreó su esencia y arrugó la frente. Escuchó los gemidos de las mujeres encadenadas a pocos metros de distancia y se dio la vuelta para contemplarlas.
Las cinco presas estaban completamente desnudas y sus cuerpos oscuros y tenebrosos se agitaban como sombras tras una implacable oscuridad. El carnicero desvió un momento la mirada para observarlas. Se movían frenéticamente, como serpientes a punto de abalanzarse sobre su presa. Eran muy delgadas pero poseían una fuerza extraordinaria. Los eslabones de las cadenas chirriaban como si de gritos agónicos se tratasen. Sonrió. Todos los intentos por romper las cadenas resultaban infructuosos, además, si por alguna casualidad uno de los eslabones se acababa por romper, ninguna de ellas podría escapar porque estaban unidas unas a otras y no tenían la capacidad de usar su propia voluntad. Estaban prisioneras, totalmente.
El carnicero volvió a su trabajo. Agarró la pierna mutilada del cuerpo que estaba destrozando y la lanzó a una cesta que había en el suelo, repleta de varios trozos humanos, algunos de ellos irreconocibles, aunque en su mayoría eran manos y pies.
Levantó de nuevo el hacha y ejecutó golpe tras golpe hasta que el cadáver quedó reducido a trozos pequeños e insignificativos. Agarró la cabeza cercenada y la contempló durante unos instantes. Con ella entre las manos caminó por el sótano para acercarse a un arcón frigorífico que abrió no sin cierta dificultad. En su interior, completamente congeladas, yacían esparcidas una docena de cabezas cortadas, la mayoría de ellas con los ojos abiertos y cristalizados y las bocas sujetas a una expresión horrenda. Sin prestarles demasiada atención, el carnicero lanzó la cabeza junto a las otras y dejó caer la tapa, que se cerró con cierta violencia.
Tal vez a causa de este nuevo sonido, o probablemente por el olor a la sangre y la cercanía de abundante carne humana, las cinco mujeres parecieron enloquecer de inmediato. Sus movimientos eran mucho más bruscos y sus delgados cuerpos se agitaban con vehemencia. El carnicero se quedó parado para contemplarlas. Parecían sanguijuelas, cucarachas deformes y asustadas. El las había privado de su libertad y de algún modo se consideraba su dueño… pero ellas no parecían estar de acuerdo con aquél planteamiento.
Las cinco mujeres tenían el pelo largo y descolorido, con una tonalidad grisácea que chocaba bastante con sus oscuros cuerpos. Sus rostros deformados por la expresión de la maldad lo miraban a través de unos ojos negros y profundos… pero lo más terrible eran sus bocas desencajadas, donde asomaban afilados dientes que como cuchillos cortaban la carne humana como si de mantequilla se tratara.
-¿Tenéis hambre, preciosas?.-preguntó el hombre. Sabía perfectamente que aquellas mujeres habían perdido el don del habla y que ahora no eran más que monstruos rabiosos y sedientos de sangre y carne humana. El carnicero era consciente que si ellas tenían la oportunidad de atraparlo no dudarían en devorarlo en cuestión de segundos, como una jauría de perros. Estaban hambrientas y nunca eran saciadas. Cuando las alimentaba permanecían relajadas por espacio de ocho horas para, después, volver a comportarse como locas embravecidas, ansiosas de conseguir nuevos alimentos.
El mundo ahora era así. Había cambiado totalmente, de la noche a la mañana. Nadie sabía de dónde habían surgido monstruos como aquellas mujeres pero lo cierto es que eran reales, tan reales que en aquellos mismos momentos las estaba contemplando.
Se acercó a la mesa y con sus manos enguantadas y manchadas de sangre recuperó algunas de las vísceras que habían quedado esparcidas sobre la mesa y las lanzó hacia el grupo de mujeres.
Se abalanzaron sobre las entrañas como si llevaran sin probar bocado desde hacía meses. Las cadenas tiraban de sus cuellos pero ellas luchaban por estirarse y hacerse con la presa. Cuando lo consiguieron, sus manos deformadas aferraron los trozos humanos y se los llevaron a la boca. El sonido de los dientes aplastando la carne resultó demasiado estridente para el carnicero, que se vio obligado a darse la vuelta y dejar de contemplar la escena.
No sabía por qué las tenía allí. No era necesario. Si estaban atadas era por su propia protección. Las había encontrado en la calle, deambulando por callejones tenebrosos. Ocurrió un accidente en la carretera, cerca de la ciudad. Uno de los furgones que llevaba a los nuevos especimenes se había siniestrado y la carga, entre ellas esas cinco mujeres, había escapado. Sabía que las estaban buscando aunque los militares no podían campear a sus anchas por las ciudades porque corrían el riesgo de ser atacados en cualquier momento. Siempre se repetía lo mismo: “El mundo ya no es el mismo”
Recogió los restos humanos de la mesa y los fue depositando convenientemente en cestillos. Después cogió otro cuerpo del suelo (había un montón de ellos tirados a su lado, haciendo una pequeña montaña) y comenzó a trocearlo con gran habilidad, siempre con la ayuda de su afilada hacha.
Su trabajo no era agradable y pensó en ello mientras se dirigía de nuevo al arcón frigorífico para depositar una nueva cabeza humana. Si las guardaba era porque nadie las quería. Comprar un hígado o riñón, un trozo de pierna, un pulmón o un brazo ya era bastante duro para sus clientes pero una cabeza con rostro… no, eso no era soportable. Sin embargo, si las guardaba era porque otros clientes sin escrúpulos y bien adinerados pagaban cantidades desorbitadas por ellas.
El negocio le iba bien. No podía ser de otra manera. Trabajo no le faltaba. Remuneraba a los chicos que traían los cuerpos de personas muertas y examinaba que habían fallecido sin que la infección les hubiera afectado. Después los troceaba, convertía sus cuerpos en pequeñas muestras de carne. Podía pasarse toda la tarde y bien entrada la noche troceando cuerpos como un hombre sin escrúpulos y el género se le escapaba de las manos. En los últimos dos meses había ganado más que en toda su vida y la clave era precisamente porque ellos necesitaban comer imperiosamente y sólo anhelaban carne humana. Cuando estaban hambrientos resultaban extremadamente peligrosos, se mostraban agresivos y era difícil mantenerlos a tu lado. Tener varios especimenes prisioneros como los tenía él resultaba un riesgo para la vida pero la gente… la gente tenía miedo de denunciar que sus familiares habían cambiado y los escondían y alimentaban como bien podían.
El gobierno solía llevarse a los infectados y los ejecutaban, sin miramientos. Hacían redadas, entraban en las casas particulares para examinarlas y llevarse a todos los que se encontraran, sin importar sexo o edad. Eso era antes…, ahora todo era mucho más complicado porque caminaban impunemente por las calles. Salir al exterior era una completa locura, un suicidio.
Aún así, las personas valientes lo hacían para salvar la vida de sus familias. Los infectados, personas que por alguna razón habían enfermado hasta transformarse en seres deformes y hambrientos, deambulaban por las calles buscando alimento. Era un espectáculo sobrecogedor. Caminaban completamente desnudos y sus cuerpos adelgazaban a pasos agigantados, como si estuvieran siendo devorados por un virus que los consumía desde el interior. Y sufrían mutaciones. El color de la piel se tornaba oscuro y deprimente, las expresiones faciales se arrugaban de forma demoníaca y sus bocas se torcían porque los dientes crecían alarmantemente, afilados, aptos para triturar con una facilidad pasmosa cualquier cuerpo humano.
La única forma de calmarlos era alimentándolos. Y a eso se dedicaba él. Vendía comida para infectados.
Cada mañana abría su negocio y mantenía las puertas amarradas con un candado porque los infectados aparecían también, como si supieran que él podía aliviarles el dolor que sentían. Si se ponían muy violentos y hacían amago de entrar, les lanzaba algún trozo de carne y entonces permanecían tranquilos, casi dormidos, durante horas. Y eso era lo que necesitaban las personas, remanso de calma. Cuando eran asediados por los infectados, no podían hacer otra cosa que conseguir algo de comida para entregárselo y entonces… podían dormir con tranquilidad o escapar hacia otra ubicación. Por eso el negocio le iba bastante bien.
Cuando el carnicero acabó de trocear los cuerpos que ese día le habían traído sus ayudantes, decidió darse una buena y larga ducha de agua caliente para quitarse toda la sangre y el olor a muerte de encima. Después decidió dormir un poco. Tenía la conciencia tranquila. El no era quien pagaba por llevarse trozos humanos para alimentar a bichos infernales, él simplemente se dedicaba a partir cadáveres en pedazos bien pequeños para hacer las ventas bastante más económicas. Con un simple pie los compradores podían mantener inactivos a los infectados durante dos o tres días. Las manos duraban bastante menos y los intestinos…, bueno, pensar en los intestinos era un tanto desagradable.
Jamás había matado a nadie. Todo lo que vendía ya entraba muerto en su carnicería. No hacía preguntas a sus ayudantes, que le proporcionaban la mercancía día tras día. A veces tres ejemplares, en otras ocasiones incluso media docena. Cada vez era más difícil encontrar muertos recientes (los infectados no probaban bocado si la comida llevaba tres días muerta, salvo si se congelaba) y suponía que los reponedores bien que podrían tomarse ciertas libertades para conseguir el género si querían cobrar y aunque había visto marcas extrañas y heridas recientes en los cadáveres… nunca había hecho preguntas.
Así estaban las cosas y el no podía hacer absolutamente nada por cambiarlas. El mundo había muerto y ahora todo consistía en sobrevivir. Sabía que era cuestión de tiempo que su negocio quebrara. Además, el dinero que le pagaban por su género era muy posible que no valiera absolutamente para nada. Ya no se podía comprar nada, no mientras el virus siguiera infectando a más y más personas y ya se contaban por millones. Apenas había nadie por las calles. Si querías salir a dar una vuelta debías hacerlo con una bolsa de comida para suavizar las agresiones de los infectados. Y cada vez había más. A su negocio le quedaban a lo sumo dos o tres semanas… ¿Y después?
Tampoco lo hacía por dinero. Llegaban muchas personas desesperadas, en su mayoría cabezas de familia, que contaban terribles historias, de cómo sus hijos se encontraban escondidos en algún lugar, asediados por aquellas cosas aborrecibles y que necesitaban comida para saciar el apetito de los infectados. Y después le confesaban, ya con las bolsas en las manos, que no tenían dinero para pagar. Y él a veces se encogía de hombros y les regalaba parte de su género. Era un hombre fornido, con un gran corazón que hacía un trabajo tan despreciable como necesario.
La ducha le había sentado francamente bien. Ahora se encontraba en la cama, durmiendo a pierna suelta. Roncaba con un remanso absoluto de tranquilidad. No escuchó que la puerta de su habitación se abría y varias sombras se colaban en su interior. Las cinco mujeres habían logrado liberarse de sus cadenas y ahora rodeaban su cama. Parecían estar mucho más delgadas que antes, sus largas cabelleras cubrían parte de sus rostros deformes. Sus bocas se entreabrían y la blancura de sus afilados dientes se asomaba entre sus rotos labios. Lo observaron durante varios minutos hasta que finalmente decidieron marcharse. Rompieron la ventana de la habitación y saltaron hacia la calle, una tras otra. El ruido despertó al carnicero.
Le dio tiempo de ver a las dos últimas mujeres desapareciendo por el hueco de la ventana y se incorporó completamente empapado en sudor. Durante unos instantes pensó que todo se había tratado de un sueño, no era posible que sus cinco huéspedes hubieran escapado pero al recibir el frío procedente de la ventana rota tuvo que admitir que lo que había visto en realidad había sucedido.
Permaneció en silencio el tiempo suficiente como para hacerse algunas preguntas. No le habían atacado e ignoraba la razón. Tal vez…
Corrió presa del pánico hacia el sótano para comprobar que el género seguía intacto, se imaginaba que las infectadas habían arramblado con todo, de ahí su excesiva tranquilidad. Pero no habían tocado absolutamente nada. Simplemente las cadenas se rompieron y se sintieron libres. Comprobó anonadado que las cestas repletas de miembros humanos seguían estando en el mismo lugar, con los trozos apuntados correctamente ordenados y distribuidos. Ni siquiera se habían acercado a la comida y eso era algo nuevo, inaudito e inexplicable. Ni la radio ni la televisión habían hablado nunca de ese cambio en el comportamiento. Lo más lógico era que lo hubieran destrozado a mordiscos, que lo hubieran devorado.
Con las primeras luces del alba, el carnicero abrió la persiana de su negocio y al subirla contempló anonadado que había una larga cola de cuerpos desnudos, de expresiones horripilantes, de bocas desencajadas y de dientes blancos y afilados. La marabunta de criaturas infectadas parecía nerviosa. Se movían intranquilos y eran tantos que su vista no alcanzaba el final de la fila. Le extrañó lo ordenado que estaban, lo educado que parecían. Sintió miedo y pensó que se abalanzarían sobre él, para destrozarlo, pero la agresividad parecía haberlos abandonado.
Estaban allí porque querían comida. Y él tenía comida. No para todos, sin duda. Confuso y a la vez emocionado, el carnicero abrió las puertas de su local y los infestados comenzaron a entrar muy lentamente, sin colarse unos a otros, haciendo gala de una paciencia fuera de lugar. Lo miraban con interés, con ansia, como si él fuera la única persona capaz de aliviar el dolor que el hambre que sentían les afligía en su estómago. Comenzó a despachar a los primeros. Brazos, piernas, codos, incluso sacó alguna de las cabezas del arcón, estómagos, dedos, hígados…
Los infectados alargaban sus oscuros brazos y se llevaban el género. Lo miraban con ojos agradecidos y después se marchaban para comer tranquilamente, manteniendo siempre el orden. El carnicero sintió lástima por ellos y le sorprendió que no le atacaran. Era la primera vez que ellos se comportaban así delante de un ser humano vivo.
Siguió repartiendo la mercancía. Vísceras y trozos de pierna, nuevas cabezas, más brazos, pies, muslos, glúteos… no daba abasto y sudaba copiosamente. Después de varias horas de trabajo ininterrumpido, comprobó que cada vez eran más los infestados que se acercaban, que la calle estaba completamente abarrotada de personas afectadas por el maligno virus y entonces se sobrecogió porque en un par de horas no tendría comida suficiente para todos ellos… ¿Y entonces? ¿Qué sucedería?
El carnicero repartió sus existencias cada vez más nervioso y preocupado hasta que finalmente se acabaron e indicó con los brazos que no disponía de más género, que la exigencia había sido muy grande, que no podía ofrecerles más comida…
…el rugido que brotó de las gargantas muertas de los infectados se convirtió en un profundo y gutural sonido que hizo temblar los cimientos de la carnicería. El hombre retrocedió asustado y la marabunta de hambrientos infectados lo contempló durante unos instantes…
…después, agacharon las cabezas y se dieron la vuelta para perderse entre las calles.
Parecían tristes, alicaídos. Era evidente que algo había cambiado en ellos y el carnicero percibió mucha tristeza procedente de aquellos seres sin voluntad.
Nada podía hacer por ellos salvo esperar la llegada de sus trabajadores con la mercancía. Tenía nuevos clientes y la demanda era mayor, quizá debía plantearse la inquietante posibilidad de buscar género un poco más fresco para que sus nuevos clientes tuvieran algo de comer y estaba seguro que sabría dónde encontrarlo y cómo hacerlo.
Era evidente que las perspectivas del negocio habían crecido, tal vez aquellas cosas no le pagaran con dinero pero se sentía útil realizando una buena obra donde las personas solamente trataban de huir de los monstruos o simplemente destruirlos.
El no, él se había convertido más que en un aliado en su proveedor y estaba dispuesto a realizar las cosas más indecentes, sobrecogedoras y reprobables si ello hacía feliz a todos aquellos infectados que simplemente necesitaban engullir carne humana para reducir temporalmente el intenso e insoportable dolor que sentían tanto en sus estómagos como en sus inermes conciencias.

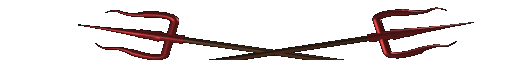



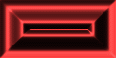








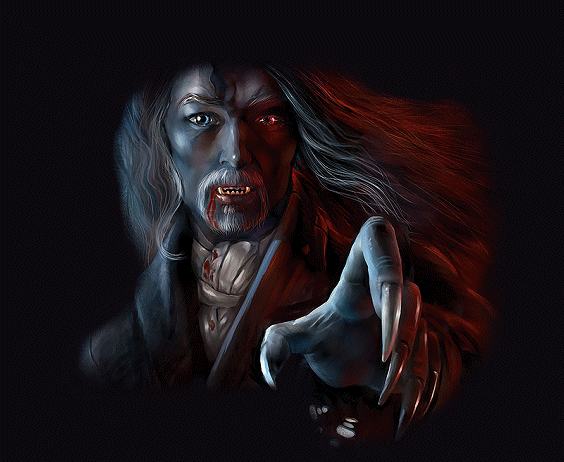






.jpg)

.jpg)


1 comentario:
escalofriantemente compasivo.
otro relato que daría para una entretenida y tenebrosa novela.
Publicar un comentario